
El Martes, 25 de Octubre de 2016, a las 19’30 horas, en el Centro Municipal Integrado de El Llano (c/ Río de Oro, 37- Gijón), se desarrollará la sesión mensual del Foro Filosófico
Popular “Pensando aquí y ahora”
que, como continuación de la Programación del tercer cuatrimestre, an kbordará
el tema «La filosofía ante las ciudades aquí y ahora: Del espacio
urbano como ámbito y objeto de reflexión». La sesión se plantea como reflexión general y concreta que parte del
hecho histórico de que la propia filosofía
tiene un origen inequívocamente urbano,
preparado, entre el siglo VI y el IV a.N.E.,
en las colonias griegas de la
Jonia y de la Magna Grecia, que seguían el modelo organizativo de la polis helénica, y “oficializado” en la
Atenas del siglo IV a.N.E., momento a partir del cual su momento teórico (totalizador) exige la derivación de un momento práctico (particularizador) que
incluirá una reflexión sobre la propia
polis tanto en sus aspectos más ligados a las relaciones humanos de
convivencia (civitas o la ciudad como unidad administrativa de la
ciudadanía) como a los físicos y arquitectónicos (urbs o la ciudad como espacio
construido). La ciudad es, probablemente, la
realidad humana (y también filosófica) por excelencia: la filosofía, como
acabamos de decir, nació y sólo pudo nacer en ella. Sin embargo, los imprescindibles
enfoques categoriales (desde la arqueología al urbanismo, pasando por la
sociología o la arquitectura) que pretenden constituir y agotar todo el
conocimiento posible sobre la ciudad, resultan insuficientes para dar cuenta de
“la ciudad como un todo” (o sea, de la idea
misma de ciudad), por lo que la crítica a esos enfoques y sus pretensión de
convertir la suma de sus aproximaciones parciales a la ciudad en un conocimiento
completo, es ya una crítica filosófica
de sus límites epistemológicos. O, dicho de otro modo, una verdadera teoría de la ciudad sólo puede ser una teoría filosófica. Y, así, debe
contemplar (véase, por ejemplo, “Teoría
general de la ciudad” de Gustavo Bueno, en G. Bueno, A. Hidalgo y C.
Iglesias: Symploké, 1989: 335-342) su origen (como confluencia, en un vórtice
permanente de flujos humanos continuos que, procedentes del exterior, se
cruzan y alcanzan en un momento histórico una masa crítica, el núcleo de la ciudad, que abrirá un momento de segregación también
permanente de fragmentos de flujos que derivan hacia la periferia, la “no
ciudad”, u otros vórtices) y evolución (de una ciudad absoluta, autorreferente y autónoma, a una ciudad enclasada, definida por relación
con otras ciudades, hacia las que podrá desarrollar vínculos hegemónicos, ciudad imperial, o simétricos dentro de
una unidad superior, ciudad nacional,
cuyas evoluciones extremas, pasando por la cosmópolis,
serían la desaparición por corrupción
o la disolución en una ciudad planetaria
única y ubicua).
 En cualquier caso, el vórtice permanente se configura el presente desde un multiculturalismo migratorio creciente, tanto
en procesos intraestatales de
abandono masivo del medio rural (la no
ciudad) para asentar precariamente esas poblaciones en las grandes urbes
(también en el Sur), como interestatales de abandono masivo de los
países económicamente más
subdesarrollados y desarrollantes (el llamado Sur) para acceder en condiciones de gran vulnerabilidad a los
centros urbanos de los países
económicamente desarrollados y subdesarrollantes (el llamado Norte)… En efecto, ese Norte, se convierte en un foco de
atracción irresistible (fuertemente mediado por por el “espejismo” que pergeñan los nuevos mass media globalizados) para millones de seres humanos que apenas
pueden sobrevivir precariamente en su Sur
de origen… Esta migración económica,
unida al propio carácter plurinacional y
poliétnico de la constitución de los Estados-nación contemporáneos, convierte
las ciudades del presente en un abigarrado muestrario de diversidad humana, en un ámbito radicalmente multicultural… Pero una diversidad
humana que forzada a asumir unas condiciones de desigualdad (económica, de aceso al bienestar, también espaciales
en nuestras urbes) insoportables que la dichosa crisis económica, lejos de los alientos iniciales de cambios en un sistema (el capitalismo globalizador) con
inevitables tendencias especulativas
(catapultadas por la llamada revolución
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacia una
perversa financiarización de la economía
mundial), parece claro que será pagada, una vez más y de forma más
escandalosa que nunca, por quienes nada han tenido que ver en su generación...
Los países económicamente desarrollados
(y subdesarrollantes) del llamado Norte,
mal que bien, atisban una salida afincada sobre las subvención de los grandes intereses económicos con dinero público,
mientras los países económicamente
subdesarrollados (y desarrollantes) del llamado Sur ven como se alejan hasta las menguadas esperanzas contenidas en
los Objetivos del Milenio… Es la
contradicción entre una ciudad de los
pobres (difusa y violenta en sus estructura y límites) y la ciudad de los ricos (precisa y tranquila)
de las que habla el urbanista Bernardo Secchi (La ciudad de los ricos y la
ciudad de los pobres, 2015) Evidentemente, enfrentarse a este mundo postmoderno del “¡sálvese quien
pueda!” plantea algunas cuestiones radicales: ¿Cómo garantizar entonces,
hoy, aquí y ahora, el sostenimiento de la cohesión
social indispensable para una buena y próspera convivencia en nuestras
ciudades?, ¿cómo asumir, desde las “ciudades
receptoras”, la diferencia normativa,
radical en tantas ocasiones, sin renunciar a la esencia misma de su pluralismo constitutivo?. ¿Cómo asumir,
por los “territorios emisores”, la
frustración de sus aspiraciones y esperanzas en una perpetuación de la misera relativa (y hasta absoluta)?...
En cualquier caso, el vórtice permanente se configura el presente desde un multiculturalismo migratorio creciente, tanto
en procesos intraestatales de
abandono masivo del medio rural (la no
ciudad) para asentar precariamente esas poblaciones en las grandes urbes
(también en el Sur), como interestatales de abandono masivo de los
países económicamente más
subdesarrollados y desarrollantes (el llamado Sur) para acceder en condiciones de gran vulnerabilidad a los
centros urbanos de los países
económicamente desarrollados y subdesarrollantes (el llamado Norte)… En efecto, ese Norte, se convierte en un foco de
atracción irresistible (fuertemente mediado por por el “espejismo” que pergeñan los nuevos mass media globalizados) para millones de seres humanos que apenas
pueden sobrevivir precariamente en su Sur
de origen… Esta migración económica,
unida al propio carácter plurinacional y
poliétnico de la constitución de los Estados-nación contemporáneos, convierte
las ciudades del presente en un abigarrado muestrario de diversidad humana, en un ámbito radicalmente multicultural… Pero una diversidad
humana que forzada a asumir unas condiciones de desigualdad (económica, de aceso al bienestar, también espaciales
en nuestras urbes) insoportables que la dichosa crisis económica, lejos de los alientos iniciales de cambios en un sistema (el capitalismo globalizador) con
inevitables tendencias especulativas
(catapultadas por la llamada revolución
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacia una
perversa financiarización de la economía
mundial), parece claro que será pagada, una vez más y de forma más
escandalosa que nunca, por quienes nada han tenido que ver en su generación...
Los países económicamente desarrollados
(y subdesarrollantes) del llamado Norte,
mal que bien, atisban una salida afincada sobre las subvención de los grandes intereses económicos con dinero público,
mientras los países económicamente
subdesarrollados (y desarrollantes) del llamado Sur ven como se alejan hasta las menguadas esperanzas contenidas en
los Objetivos del Milenio… Es la
contradicción entre una ciudad de los
pobres (difusa y violenta en sus estructura y límites) y la ciudad de los ricos (precisa y tranquila)
de las que habla el urbanista Bernardo Secchi (La ciudad de los ricos y la
ciudad de los pobres, 2015) Evidentemente, enfrentarse a este mundo postmoderno del “¡sálvese quien
pueda!” plantea algunas cuestiones radicales: ¿Cómo garantizar entonces,
hoy, aquí y ahora, el sostenimiento de la cohesión
social indispensable para una buena y próspera convivencia en nuestras
ciudades?, ¿cómo asumir, desde las “ciudades
receptoras”, la diferencia normativa,
radical en tantas ocasiones, sin renunciar a la esencia misma de su pluralismo constitutivo?. ¿Cómo asumir,
por los “territorios emisores”, la
frustración de sus aspiraciones y esperanzas en una perpetuación de la misera relativa (y hasta absoluta)?...
Y, sin embargo, entre las poblaciones más bien pensantes
de quienes gozan de todos los derechos florecen los discursos mediáticos que
fundan, consolidan y extienden un “imaginario
de la no ciudad” ligado a una poética
de la vida buena: llena de libertad,
disposición absoluta del propio tiempo, relación
respetuosa y enriquecedora con la naturaleza y los iguales....
 Pero, claro, raros son los paladines de esos imaginarios poéticos dispuestos, salvo
por imperiosa necesidad (económica) personal o colectiva, a trasladarse a los
lugares donde el “disfrute de tantas ventajas” es forzoso… Acaso, entre otras
razones, porque es estadísticamente forzoso también hacerlo durante una vida
breve y pródiga en penurias. Y, así, la vivencia de un multiculturalismo teritorial y geográfico cada vez más residual (rural/urbano, secano/humedales, aislamiento/hipercomunicación,
periferia/centro,...) se torna en verdadera desigualdad y segregación espacial ante las presiones homogeneizadoras de nuestras ciudades, sea incapaces aquí
y ahora de someter a crítica los
diversos tratamientos y propuestas políticas
de transformación del territorio que suponen, de hecho, procesos personales y
colectivos de pérdida de identidad,
extrañamiento y, en general, exclusión…
Así ocurre, por poner un ejemplo muy patente, la pérdida de la
mitad de los humedales existentes en Expaña durante el siglo XX (lo que, unido
a una deforestación especulativa para “urbanizar el bosque”, lleva a la
progresiva desertificación del territorio)
tratará de paliarse “políticamente” mediante la inmersión (y desaparición) de
cientos de pueblos en embalses y pantanos artificiales que llevan al extrañamiento
de decenas de miles de personas y al riesgo de desaparición de formas de vida bien integradas en el
antiguo territorio (extrañamiento forzado
y un verdadero etnicidio que refleja
vívida y hermosamente la novela Distintas formas de mirar el agua (2015).de
Julio Llamazares, recordando su nacimiento en Vegamián, pueblo sumergido en el
pantano del Porma en 1963. En suma, la pérdida de diversidad etnológica se ha
convertido ya en una de las paradójicas constantes
culturales en nuestras “ciudades multiculturales de progreso”, en las que cada
día desaparecen (o son relegadas a lo marginal, a la periferia del mundo, a la
no ciudad, a la condición de “cultura en peligro extinción”) más y más formas de vida ligadas al equilibrio del ser
humano con la naturaleza para ser violentamente sustituidas (tras abruptos cambios del paisaje y sus usos por un sistema de explotación y consumo depredador
de recursos naturales y humanos) sólo
por las costumbres que tengan cabida
en el gran mercado global por ser
susceptibles de negocio.
Pero, claro, raros son los paladines de esos imaginarios poéticos dispuestos, salvo
por imperiosa necesidad (económica) personal o colectiva, a trasladarse a los
lugares donde el “disfrute de tantas ventajas” es forzoso… Acaso, entre otras
razones, porque es estadísticamente forzoso también hacerlo durante una vida
breve y pródiga en penurias. Y, así, la vivencia de un multiculturalismo teritorial y geográfico cada vez más residual (rural/urbano, secano/humedales, aislamiento/hipercomunicación,
periferia/centro,...) se torna en verdadera desigualdad y segregación espacial ante las presiones homogeneizadoras de nuestras ciudades, sea incapaces aquí
y ahora de someter a crítica los
diversos tratamientos y propuestas políticas
de transformación del territorio que suponen, de hecho, procesos personales y
colectivos de pérdida de identidad,
extrañamiento y, en general, exclusión…
Así ocurre, por poner un ejemplo muy patente, la pérdida de la
mitad de los humedales existentes en Expaña durante el siglo XX (lo que, unido
a una deforestación especulativa para “urbanizar el bosque”, lleva a la
progresiva desertificación del territorio)
tratará de paliarse “políticamente” mediante la inmersión (y desaparición) de
cientos de pueblos en embalses y pantanos artificiales que llevan al extrañamiento
de decenas de miles de personas y al riesgo de desaparición de formas de vida bien integradas en el
antiguo territorio (extrañamiento forzado
y un verdadero etnicidio que refleja
vívida y hermosamente la novela Distintas formas de mirar el agua (2015).de
Julio Llamazares, recordando su nacimiento en Vegamián, pueblo sumergido en el
pantano del Porma en 1963. En suma, la pérdida de diversidad etnológica se ha
convertido ya en una de las paradójicas constantes
culturales en nuestras “ciudades multiculturales de progreso”, en las que cada
día desaparecen (o son relegadas a lo marginal, a la periferia del mundo, a la
no ciudad, a la condición de “cultura en peligro extinción”) más y más formas de vida ligadas al equilibrio del ser
humano con la naturaleza para ser violentamente sustituidas (tras abruptos cambios del paisaje y sus usos por un sistema de explotación y consumo depredador
de recursos naturales y humanos) sólo
por las costumbres que tengan cabida
en el gran mercado global por ser
susceptibles de negocio. Esas abruptas transformaciones del paisaje (ese “llevar el
río al desierto y traer el desierto al río” del que sarcásticamente
habla El Roto) que determina la presión hacia una ciudad planetaria homogeneizadora,
no sólo agreden irreversiblemente la naturaleza (bajo formas de deforestación,
desertificación, o perdida de biodiversidad) sino que también suponen una
pérdida neta de etnodiversidad como
evidente síntoma de riqueza cultural
(una sociedad y una ciudad son indudablemente más rica, y está mejor preparada para
enfrentarse a sus retos, cuanto mayor sea la diversidad de formas de vida capaces de convivir que atesoran)... Y
de ahí que resulte tan urgente un análisis crítico las actividades humanas que,
en su acelerada demanda de materias primas y energía, en su galopante
acumulación de residuos biodestructores,
en su creciente enfoque meramente especulativo del territorio, la ponen en
grave riesgo en nombre de un “progreso” que, sólo para unos pocos, se traduce
en rendimiento económico inmediato, a costa de la aculturación de colectivos enteros (tratados en realidad como
simples excedentes humanos), y la
usurpación de recursos (irrecuperables, en muchos casos) a la humanidad del
presente (y a todas las generaciones futuras) en todo el planeta.
Esas abruptas transformaciones del paisaje (ese “llevar el
río al desierto y traer el desierto al río” del que sarcásticamente
habla El Roto) que determina la presión hacia una ciudad planetaria homogeneizadora,
no sólo agreden irreversiblemente la naturaleza (bajo formas de deforestación,
desertificación, o perdida de biodiversidad) sino que también suponen una
pérdida neta de etnodiversidad como
evidente síntoma de riqueza cultural
(una sociedad y una ciudad son indudablemente más rica, y está mejor preparada para
enfrentarse a sus retos, cuanto mayor sea la diversidad de formas de vida capaces de convivir que atesoran)... Y
de ahí que resulte tan urgente un análisis crítico las actividades humanas que,
en su acelerada demanda de materias primas y energía, en su galopante
acumulación de residuos biodestructores,
en su creciente enfoque meramente especulativo del territorio, la ponen en
grave riesgo en nombre de un “progreso” que, sólo para unos pocos, se traduce
en rendimiento económico inmediato, a costa de la aculturación de colectivos enteros (tratados en realidad como
simples excedentes humanos), y la
usurpación de recursos (irrecuperables, en muchos casos) a la humanidad del
presente (y a todas las generaciones futuras) en todo el planeta.  En efecto, la relevancia de la etnodiversidad no radica sólo (ni fundamentalmente)
en sus aspectos culturales, sino
también (y, acaso, sobre todo) a la capacidad especifica de la propia humanidad para enfrentarse a su supervivencia a largo plazo, y en buena
medida el éxito de las ciudades deriva de su capacidad para concentrar recursos
que la maximizan… Y cierto es que la propia dinámica
evolutiva hace que “naturalmente” (en relación con el medio y sus cambios más o
menos drásticos) estén desapareciendo de continuo unas especies y apareciendo
otras; pero la actividad humana (desde las deforestaciones
o la depredación abusiva hasta la transformación de territorios en ciudades ecológicamente insostenibles e
inssustentables o la emisión de gases
que deriva en el calentamiento global) acelera drásticamente los cambios en
numerosos habitat hasta poner en
grave riesgo los seres vivos que los
pueblan (hasta poner en riesgo colectivos específicos de la especie humana y,
en el límite, a ella misma como tal). En suma, intervenciones que cuestionan
severamente la propia relación del ser humano con el resto de los seres vivos (tal y como ya señalaba, en
1854, Seattle, Jefe de las tribus suquamish
y duwamish), poniendo en peligro
la propia supervivencia… Y el proceso
de urbanización acelerada del palneta
es una de ellas; porque los problemas de la ciudad
presente (de esa urbanización global
en definitiva) se multiplican: especulación
inmobiliaria que destruye cualquier atisbo de realización del derecho universal a una vivienda digna
(véase, por ejemplo, Inurrieta, A.- Irigoien, E.- Murgui, N. y Naredo, J.M.: Qué
hacemos con la vivienda, 2013); verdadero núcleo del desarrollo de las contradicciones del capitalismo que, paradójicamente,
puede alentar las únicas esperanzas de
rebeldía y los únicos alientos
utópicos en relación con la recuperación de la voz ciudadana (ver, por ejemplo, Harvey, D.: Ciudades rebeldes. El derecho de
la ciudad a la revolución urbana, 2013), aunque sea objeto aquí y ahora
de una patrimonialización mercantilista
del espacio público urbano en aras de un mayor control social tal y como lo muestran las normativas municipales
sobre convivencia al uso (ver, por ejemplo, GEA “La Corrala”: ¿Por
qué no nos dejan hacer en la calle?. Prácticas de control social y
privatización de los espacios en la ciudad capitalista, 2013), para lo
que tan útil resulta la gestión del miedo
derivado de los conflictos por la
desigualdad y la “injusticia espacial” en nuestras ciudades como instrumento de control urbano (ver, por ejemplo, Davis, M.: Control urbano: la ecología del
miedo, 2001), en paralelo a la proliferación
de redes glogales de ciudades por encima del Estado-nación (ver, por
ejemplo, Sassen, S.: Contrageografías de la globalización. Género
y ciudadanía en los circutios transfronterizos, 2003). Pergeñar, pues, una teoría de la ciudad es imprescindible
para enfrentarnos racionalmente a tales cuestiones… Porque, ¿quiénes se
preocupan hoy, aquí y ahora, por escuchar, extender, actualizar y dar sentido crítico
a las viejas reflexiones del Jefe Seattle?, ¿quiénes se muestran dispuestos a
exigir que las actividades humanas favorezcan la biodiversidad y la etonodiversidad
en lugar de destruirlas?.. ¿Quiénes, en suma, pueden y quieren dar el paso
hacia una neva ciudadanía global y
responsable que anteponga la razón
humana (universal y diacrónica, pero local y concreta) a los intereses
coyunturales del beneficio inmediato para unos pocos?, ¿quiénes están realmente
dispuesto a favorecer ciudades más amables y habitables frente a la mera
especulación?... Y, ¿cómo hacerlo?.
En efecto, la relevancia de la etnodiversidad no radica sólo (ni fundamentalmente)
en sus aspectos culturales, sino
también (y, acaso, sobre todo) a la capacidad especifica de la propia humanidad para enfrentarse a su supervivencia a largo plazo, y en buena
medida el éxito de las ciudades deriva de su capacidad para concentrar recursos
que la maximizan… Y cierto es que la propia dinámica
evolutiva hace que “naturalmente” (en relación con el medio y sus cambios más o
menos drásticos) estén desapareciendo de continuo unas especies y apareciendo
otras; pero la actividad humana (desde las deforestaciones
o la depredación abusiva hasta la transformación de territorios en ciudades ecológicamente insostenibles e
inssustentables o la emisión de gases
que deriva en el calentamiento global) acelera drásticamente los cambios en
numerosos habitat hasta poner en
grave riesgo los seres vivos que los
pueblan (hasta poner en riesgo colectivos específicos de la especie humana y,
en el límite, a ella misma como tal). En suma, intervenciones que cuestionan
severamente la propia relación del ser humano con el resto de los seres vivos (tal y como ya señalaba, en
1854, Seattle, Jefe de las tribus suquamish
y duwamish), poniendo en peligro
la propia supervivencia… Y el proceso
de urbanización acelerada del palneta
es una de ellas; porque los problemas de la ciudad
presente (de esa urbanización global
en definitiva) se multiplican: especulación
inmobiliaria que destruye cualquier atisbo de realización del derecho universal a una vivienda digna
(véase, por ejemplo, Inurrieta, A.- Irigoien, E.- Murgui, N. y Naredo, J.M.: Qué
hacemos con la vivienda, 2013); verdadero núcleo del desarrollo de las contradicciones del capitalismo que, paradójicamente,
puede alentar las únicas esperanzas de
rebeldía y los únicos alientos
utópicos en relación con la recuperación de la voz ciudadana (ver, por ejemplo, Harvey, D.: Ciudades rebeldes. El derecho de
la ciudad a la revolución urbana, 2013), aunque sea objeto aquí y ahora
de una patrimonialización mercantilista
del espacio público urbano en aras de un mayor control social tal y como lo muestran las normativas municipales
sobre convivencia al uso (ver, por ejemplo, GEA “La Corrala”: ¿Por
qué no nos dejan hacer en la calle?. Prácticas de control social y
privatización de los espacios en la ciudad capitalista, 2013), para lo
que tan útil resulta la gestión del miedo
derivado de los conflictos por la
desigualdad y la “injusticia espacial” en nuestras ciudades como instrumento de control urbano (ver, por ejemplo, Davis, M.: Control urbano: la ecología del
miedo, 2001), en paralelo a la proliferación
de redes glogales de ciudades por encima del Estado-nación (ver, por
ejemplo, Sassen, S.: Contrageografías de la globalización. Género
y ciudadanía en los circutios transfronterizos, 2003). Pergeñar, pues, una teoría de la ciudad es imprescindible
para enfrentarnos racionalmente a tales cuestiones… Porque, ¿quiénes se
preocupan hoy, aquí y ahora, por escuchar, extender, actualizar y dar sentido crítico
a las viejas reflexiones del Jefe Seattle?, ¿quiénes se muestran dispuestos a
exigir que las actividades humanas favorezcan la biodiversidad y la etonodiversidad
en lugar de destruirlas?.. ¿Quiénes, en suma, pueden y quieren dar el paso
hacia una neva ciudadanía global y
responsable que anteponga la razón
humana (universal y diacrónica, pero local y concreta) a los intereses
coyunturales del beneficio inmediato para unos pocos?, ¿quiénes están realmente
dispuesto a favorecer ciudades más amables y habitables frente a la mera
especulación?... Y, ¿cómo hacerlo?.
Porque en la insoportable desigualdad en el acceso
a la riqueza, el binestar y hasta el espacio que caracteriza nuestro presente, no
podemos conformarnos ya con una forma de lánguida queja; de vacua asunción del
análisis crítico de los grandes discursos del “buenismo bienintencionado”, desde los hermosos manifiestos como Lo
pequeño es hermoso, 1973, de Ernst Friedrich Schumacher hasta los
rimbombantes Objetivos del Milenio
auspiciados por Naciones Unidas… Se trata, ni más ni menos, que de pergeñar las
líneas de fuerza (ideas, políticas,
acciones colectivas y comportamientos individuales) más coherentes con una
verdadera ciudadanía planetaria y con
una ciudad acogedora para todos...
Porque, ¿cómo avanzar hacia las verdaderas condiciones
de posibilidad de una erradicación
universal de la desigualdad injusta como prioridad sin menguas ni
aplazamientos, sin aproximarnos a ese concepto?.
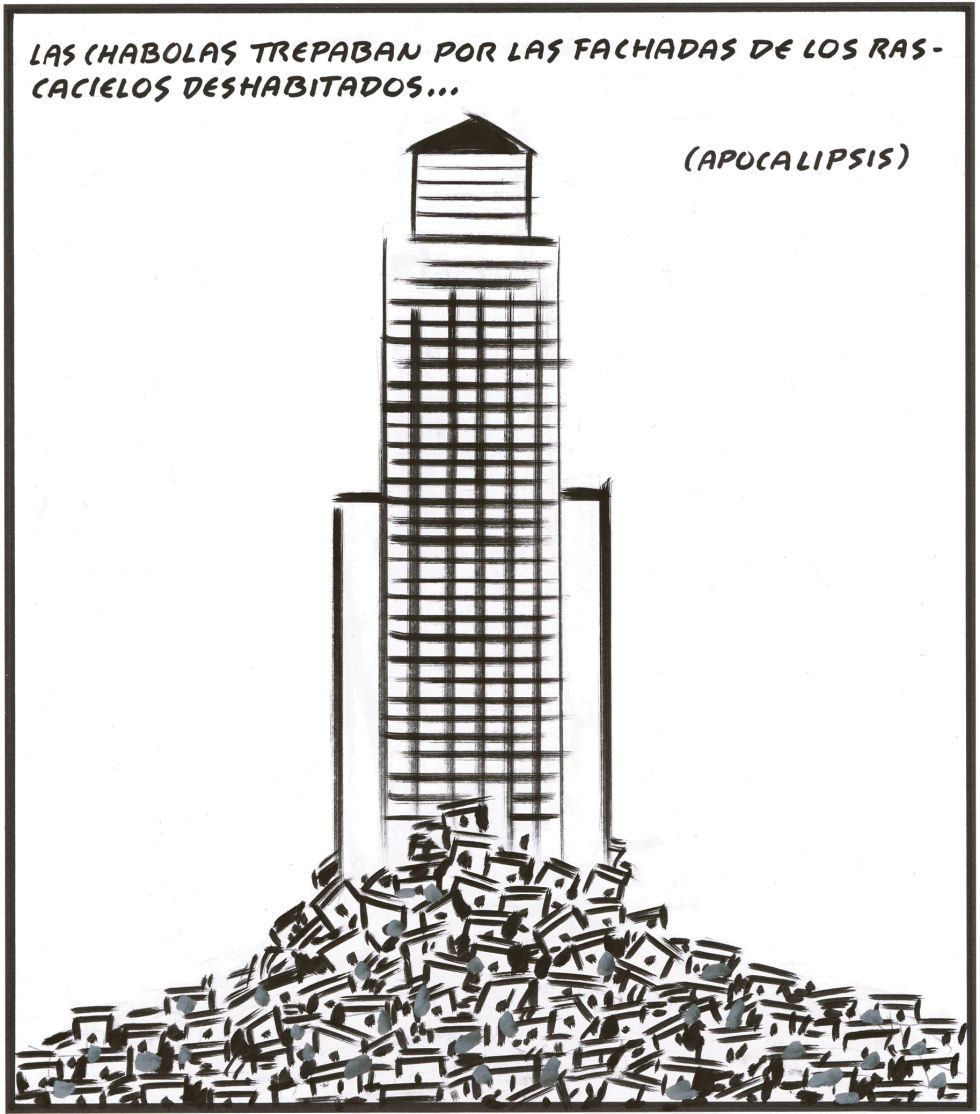 Tras su intervención (e, incluso, durante la misma)
habrá un debate general entre todas las personas presentes (recordamos que, en
relación con este Foro se habrá proyectado ya, el miércoles, 19 de Octubre, en
el Cine-Forum “Imágenes para pensar”,
la película Good Bye, Lenin!, 2003,
de Wolfgang Becker. La sesión, celebrada en relación con el Día
Internacional de las Ciudades (31 de Octubre), tendrá lugar en el Aula 3 (Segunda Planta), con asistencia libre.
Tras su intervención (e, incluso, durante la misma)
habrá un debate general entre todas las personas presentes (recordamos que, en
relación con este Foro se habrá proyectado ya, el miércoles, 19 de Octubre, en
el Cine-Forum “Imágenes para pensar”,
la película Good Bye, Lenin!, 2003,
de Wolfgang Becker. La sesión, celebrada en relación con el Día
Internacional de las Ciudades (31 de Octubre), tendrá lugar en el Aula 3 (Segunda Planta), con asistencia libre.