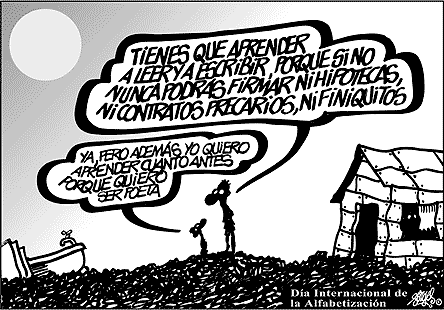
El Centro Municipal Integrado de El Llano (c/ Río de Oro, 37- Gijón) desarrollará el Martes,
28 de Marzo del 2017, a las 19’30 horas, la sesión mensual del Foro Filosófico Popular “Pensando aquí y
ahora” para continuar su programación del Primer Semestre de 2017 abordando el tema «La Filosofía ante la
lírica de la vida aquí y ahora: ¿Sigue siendo la “poesía necesaria como el pan
de cada día”»... La
sesión se plantea como reflexión general y concreta a partir de las emociones
líricas (el enardecimiento admirativo que va de la canción al himno, la exaltación
reflexiva de la oda, la melancolía
meditabunda de la elegía, el
ternurismo bucólico de la égloga, la
mordacidad punzante de la sátira, el
ingenio festivo del epigrama,…) que se despiertan ante nuestra experiencia variopinta
de la vida cotidiana… Y es que desde el dolor al placer, pasando por los
diversos grados de tædium vitae, todo
afecta nuestros latidos con ritmo lírico propio, con tonos y hálitos que han
sido algunas (muchas) veces versificados de diversos modos.
Lo cierto es que en
este tiempo de la llamada “sociedad de la
comunicación” en el que se hacen aún más complejas y problemáticas las
relaciones entre lenguaje, pensamiento y realidad, en el que se imponen fenómenos
como el llamado “lenguaje políticamente correcto” que ponen sobre el
tapete algunas paradojas y contradicciones derivadas de la políticamente
interesada “desviación semántica” del lenguaje en nuestras sociedades, la expresión poética languidece en el mainstream de las industrias culturales
a la vez que florece en los márgenes (digitales y urbanos) de los flujos
comunicativos… Porque esos flujos son, sobre todo, “simbólicos” y se someten, en la práctica, a una dialéctica del poder simbólico a través de la cual los
grupos socialmente dominantes imponen los significados
acordes con sus intereses para construir representaciones de la realidad coherentes con su posición de
dominio… Ajena a la poesía de la vida.
¿Cómo resistir y denunciar el imaginario
de esta opresión simbólica, de esta
sutil forma de multialienación del mundo globalizado, que arrasa nuestra
capacidad de mirada lírica?. La
cuestión acabará suscitando, inevitablemente, el debate entre posiciones
críticas con la sociedad de consumo
(desde la acción directa, no simbólica, planteada por Naomi Klein
hasta el éxodo del Imperio para
buscar otros mundos posibles, al
estilo de Toni Negri; pasando por la propuesta de comunidades de creyentes frente al subjetivismo nómada, en el enfoque psicoanalítico de Slavoj Zizek)
entendido como guía para una pedagogía de
la resistencia (al estilo de Henry Giroux)…
 Pero,
en ese imaginario de la opresión
simbólica también caben ciertas “líricas políticamente correctas” y, así,
las poblaciones más bien pensantes del mundo
rico alientan ciertos discursos líricos que fundan, consolidan y extienden
un “imaginario de la miseria” ligado
a una poética de la vida buena: llena
de libertad, disposición absoluta del
propio tiempo, relación respetuosa y
enriquecedora con la naturaleza y los iguales.... Pero, claro, raros son
los paladines de esos imaginarios
poéticos de la miseria dispuestos a trasladarse a los lugares donde el
“disfrute de tantas ventajas” es forzoso… Porque también es estadísticamente
forzoso hacerlo durante una vida breve y pródiga en penurias.
Pero,
en ese imaginario de la opresión
simbólica también caben ciertas “líricas políticamente correctas” y, así,
las poblaciones más bien pensantes del mundo
rico alientan ciertos discursos líricos que fundan, consolidan y extienden
un “imaginario de la miseria” ligado
a una poética de la vida buena: llena
de libertad, disposición absoluta del
propio tiempo, relación respetuosa y
enriquecedora con la naturaleza y los iguales.... Pero, claro, raros son
los paladines de esos imaginarios
poéticos de la miseria dispuestos a trasladarse a los lugares donde el
“disfrute de tantas ventajas” es forzoso… Porque también es estadísticamente
forzoso hacerlo durante una vida breve y pródiga en penurias. Pero
vayamos al ámbito digital del florecimiento lítico más “resistente”… Las
diversas formas de reproducción y pirateo cultural (facilitando “productos
culturales” en soportes y a través de canales de distribución ajenos a la
industria de promoción tradicional de los mismos), así como el creciente desprecio institucional (manifiesto en
fórmulas como el drástico recorte de apoyos o los abusivos aumentos de
impuestos) hacia un mundo de la cultura
que el poder percibe como hostil (pese a su creciente sumisión), obligan al
análisis crítico de los propios conceptos de “creación cultural” e “industria
cultural”, así como de los cauces tradicionales de distribución de la cultura
(con especial atención en el caso del libro)
y las consecuencias que sobre los mismos tiene la irrupción de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (especialmente, con la posibilidad que Internet, como red, abre para hacer patente el carácter colectivo de la construcción del conocimiento y la “expresión del mundo”, incluido
el artístico; así como para compartir
diversos tipos de “productos culturales”).
Pero
vayamos al ámbito digital del florecimiento lítico más “resistente”… Las
diversas formas de reproducción y pirateo cultural (facilitando “productos
culturales” en soportes y a través de canales de distribución ajenos a la
industria de promoción tradicional de los mismos), así como el creciente desprecio institucional (manifiesto en
fórmulas como el drástico recorte de apoyos o los abusivos aumentos de
impuestos) hacia un mundo de la cultura
que el poder percibe como hostil (pese a su creciente sumisión), obligan al
análisis crítico de los propios conceptos de “creación cultural” e “industria
cultural”, así como de los cauces tradicionales de distribución de la cultura
(con especial atención en el caso del libro)
y las consecuencias que sobre los mismos tiene la irrupción de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (especialmente, con la posibilidad que Internet, como red, abre para hacer patente el carácter colectivo de la construcción del conocimiento y la “expresión del mundo”, incluido
el artístico; así como para compartir
diversos tipos de “productos culturales”). Porque, ¿cómo explicar que la
proliferación y extensión (sociológica y psicológicamente avaladas), en el globalizado mundo de las telecomunicaciones de
muestras de la expresión libérrima del
sujeto, corra paralela con el incremento y expansión de nuevas y más
dramáticas formas sociales de
incomunicación personal y colectiva?... Repensar las complejas relaciones
entre las formas y cauces de expresión
convenientes al poder (que las impone como “gran cultura”, normalizada
y normalizadora, y hasta como moral) y la diversidad vital (que debe encontrar recovecos, en las calles o en
las redes, en las paredes o en las pantallas, donde mostrarse como subcultura o contracultura, anómala y disidente, hasta convertirse en
verdadera ética de la resistencia),
entre las necesidades de comunicación
y la gestión cotidiana de las modos y
canales comunicativos y relacionales, debiera permitirnos afrontar con más
rigor y provecho a la paradoja de que “en
la sociedad de la comunicación nadie se comunica (ni parece querer comunicarse)
verdaderamente con nadie”… Nadie parece estar dispuesto a retomar el
aliento centenario de la gran Gloria Fuertes (Madrid, 28 de Julio de 1917- 27 de
Noviembre de 1998) cuando, con voluntad postista
y marginal, acababa por decirnos aquello de «me
manifiesto en poesía/ para tardar menos/ en deciros más.» (Historia
de Gloria, 1983).
Porque, ¿cómo explicar que la
proliferación y extensión (sociológica y psicológicamente avaladas), en el globalizado mundo de las telecomunicaciones de
muestras de la expresión libérrima del
sujeto, corra paralela con el incremento y expansión de nuevas y más
dramáticas formas sociales de
incomunicación personal y colectiva?... Repensar las complejas relaciones
entre las formas y cauces de expresión
convenientes al poder (que las impone como “gran cultura”, normalizada
y normalizadora, y hasta como moral) y la diversidad vital (que debe encontrar recovecos, en las calles o en
las redes, en las paredes o en las pantallas, donde mostrarse como subcultura o contracultura, anómala y disidente, hasta convertirse en
verdadera ética de la resistencia),
entre las necesidades de comunicación
y la gestión cotidiana de las modos y
canales comunicativos y relacionales, debiera permitirnos afrontar con más
rigor y provecho a la paradoja de que “en
la sociedad de la comunicación nadie se comunica (ni parece querer comunicarse)
verdaderamente con nadie”… Nadie parece estar dispuesto a retomar el
aliento centenario de la gran Gloria Fuertes (Madrid, 28 de Julio de 1917- 27 de
Noviembre de 1998) cuando, con voluntad postista
y marginal, acababa por decirnos aquello de «me
manifiesto en poesía/ para tardar menos/ en deciros más.» (Historia
de Gloria, 1983).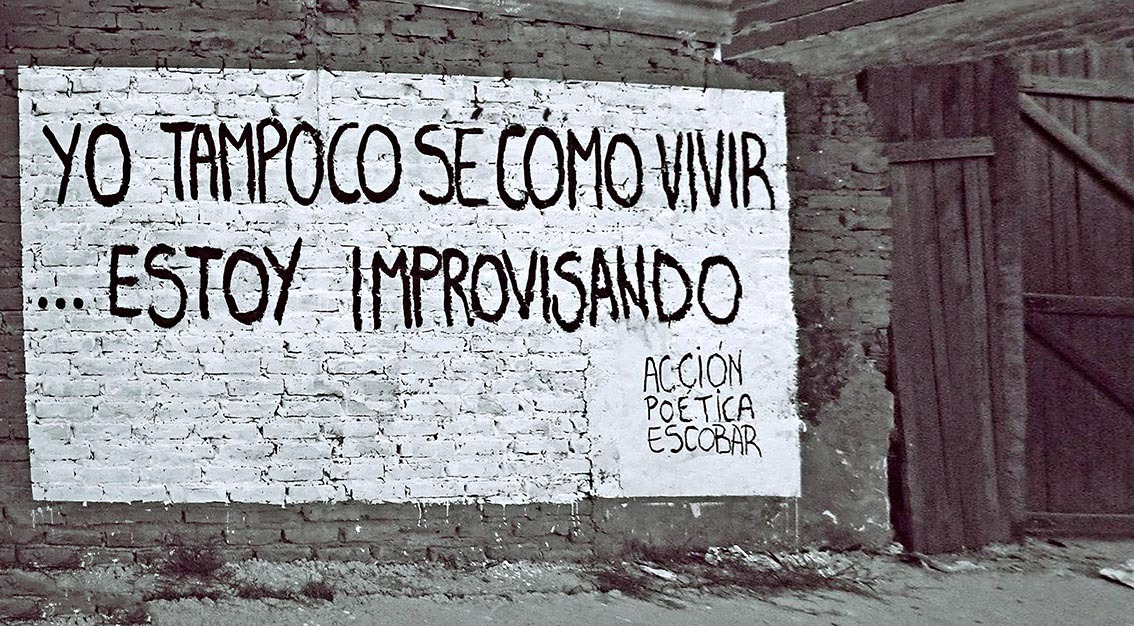 El ámbito digital hace evidente, en cualquier caso, que la “creación cultural”, en sentido estricto y como acto individual, ni
existe ni puede existir, que la concepción renacentista del artista como “creador
doliente desde la nada” responde (frente a la transgresora y jovial agudeza de
la juglaría, como con mordaz gracia señala Rafael Reig en sus Señales
de Humo –Manual de literatura para caníbales I, 2016-), primero, a
intereses más ligados a los controles
sociales sobre los usos y costumbres de las audiencias y, secundariamente, a
los réditos de la “industria cultural” (reproductora y difusora de “productos
culturales mercantilizados como textos
impresos antes, ahora como blockbusters
y bestsellers”)… Y es precisamente la
irrupción y desarrollo de esas “industrias culturales” (con los consiguientes procesos
de concentración de la cadena de valor
tras la puesta el servicio del poder económico en el marco capitalista) lo que
va catalogando su “mercancía” en función de distintos públicos-objetivo: cultura de masas/ cultura de élite...
El ámbito digital hace evidente, en cualquier caso, que la “creación cultural”, en sentido estricto y como acto individual, ni
existe ni puede existir, que la concepción renacentista del artista como “creador
doliente desde la nada” responde (frente a la transgresora y jovial agudeza de
la juglaría, como con mordaz gracia señala Rafael Reig en sus Señales
de Humo –Manual de literatura para caníbales I, 2016-), primero, a
intereses más ligados a los controles
sociales sobre los usos y costumbres de las audiencias y, secundariamente, a
los réditos de la “industria cultural” (reproductora y difusora de “productos
culturales mercantilizados como textos
impresos antes, ahora como blockbusters
y bestsellers”)… Y es precisamente la
irrupción y desarrollo de esas “industrias culturales” (con los consiguientes procesos
de concentración de la cadena de valor
tras la puesta el servicio del poder económico en el marco capitalista) lo que
va catalogando su “mercancía” en función de distintos públicos-objetivo: cultura de masas/ cultura de élite...  Pero hay mucho más...
Los propios medios y soportes progresivamente implantados por las llamadas nuevas Tecnologías de
Pero hay mucho más...
Los propios medios y soportes progresivamente implantados por las llamadas nuevas Tecnologías de  Pero, ¿qué sería de
nosotros sin el recurso a un buen poema?. O, dicho de otro modo, sin renovar el
espíritu del viejo Gabriel Celaya que decía que «Cuando ya nada se espera
personalmente exaltante,/ mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,/ fieramente
existiendo, ciegamente afirmando,/ como un pulso que golpea las tinieblas,/ cuando
se miran de frente/ los vertiginosos ojos claros de la muerte,/ se dicen las
verdades:/ las bárbaras, terribles, amorosas crueldades./ Se dicen los
poemas/ que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,/ piden ser, piden
ritmo,/ piden ley para aquello que sienten excesivo…» (“La
poesía es un arma cargada de futuro”,
en Cantos
íberos, 1955).
Pero, ¿qué sería de
nosotros sin el recurso a un buen poema?. O, dicho de otro modo, sin renovar el
espíritu del viejo Gabriel Celaya que decía que «Cuando ya nada se espera
personalmente exaltante,/ mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,/ fieramente
existiendo, ciegamente afirmando,/ como un pulso que golpea las tinieblas,/ cuando
se miran de frente/ los vertiginosos ojos claros de la muerte,/ se dicen las
verdades:/ las bárbaras, terribles, amorosas crueldades./ Se dicen los
poemas/ que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,/ piden ser, piden
ritmo,/ piden ley para aquello que sienten excesivo…» (“La
poesía es un arma cargada de futuro”,
en Cantos
íberos, 1955).
Se trata, en suma, de
dar voz lírica a los nadies de los
que hablaba Galeano, de poner en verso el hálito del movimiento de los indignados (según el título que
recibiera del librito-llamada, Indignez-vous!
-¡Indignaos!-, de Stéphane Hessel de 2010) que,
especialmente en los años 2011 y 2012, mostró el hartazgo popular extendiéndose por las calles y plazas de todo el
mundo, desde el 15M y la ocupación de la madrileña Plaza de Sol (junto a las más emblemáticas de cientos de ciudades españolas)
hasta Occupy Wall Street, pasando por
las cuarenta mil personas que el 29 de mayo de 2011 llenaron con sus quejas la
Plaza Syntagma de Atenas, denunciando la imposición de un
pensamiento único (mediante las industrias de control simbólico ligadas
a la “cultura oficial”, frente a cualquier tentación de pensamiento crítico divergente, frente a cualquier tentación crítico-poética en definitiva.
Porque aquel grito de “¡No nos
representan!” situó en el debate público la crisis de las democracias representativas en un mundo globalizado que desplaza los centros de toma
de decisión política desde las instituciones gubernamentales de los
Estados hacia los Consejos de Administración de las grandes empresas
transnacionales y supuso, sobre todo, una verdadera deslegitimación
lírica (urbana) de unas instituciones pseudodemocráticas y, con ello, de
sus instrumentos de dominio: unos
medios de comunicación social comprados y usados por el propio poder económico para
construir cosmovisiones e imaginarios
colectivos que “naturalicen”, antilíricamente, el estado de cosas y criminalicen
cualquier poética alternativa...
 Así que, ¿cómo tornar,
en suma, en este contexto (en el que«vivimos a golpes y a penas si nos dejan/ decir que
somos quien somos») y frente a tanta poesía de cámara (esa cuyos «cantares [son
con] pecado un adorno») en los
cenáculos del poder, siempre al servicio de los imaginarios hegemónicos de lo
establecido (al fin y al cabo es «la poesía concebida como un lujo/ cultural por los
neutrales/ que, lavándose las manos, se desentienden y evaden,/ […] la poesía
de quien no toma partido hasta mancharse»), “la funesta manía de cantar lírica y críticamente el mundo” por las
calles y por los muros, por cualquier resquicio de las pantallas digitales, en
ese «arma
cargada de futuro»,
siguiendo los anhelos de Celaya?. ¿Cómo crear la conciencia de esa «poesía
para el pobre, poesía necesaria/ como el pan de cada día,/ como el aire que
exigimos trece veces por minuto,/ para ser y en tanto somos dar un sí que
glorifica»?; ¿cómo lograr, pasando
a Gloria Fuertes otra vez, «inquietarnos por curar las simientes,/ por
vendar corazones y escribir el poema/ que a todos nos contagie» (“No perdamos el tiempo” en Antología
y poemas del suburbio, 1954)?... Porque, a fin de cuentas: «Este mundo resulta divertido,/ pasan cosas
señores que no expongo,/ se dan casos, aunque nunca se dan casas/ a los pobres
que no pueden dar traspaso./ Sigue habiendo solteras con su perro,/ sigue
habiendo casados con querida,/ a los déspotas duros nadie les dice nada,/ y
leemos que hay muertos y pasamos la hoja,/ y nos pisan el cuello y nadie se
levanta,/ y nos odia la gente y decimos: ¡la vida!/ Esto pasa señores y yo debo
decirlo.» (Todo asusta, 1954).
Así que, ¿cómo tornar,
en suma, en este contexto (en el que«vivimos a golpes y a penas si nos dejan/ decir que
somos quien somos») y frente a tanta poesía de cámara (esa cuyos «cantares [son
con] pecado un adorno») en los
cenáculos del poder, siempre al servicio de los imaginarios hegemónicos de lo
establecido (al fin y al cabo es «la poesía concebida como un lujo/ cultural por los
neutrales/ que, lavándose las manos, se desentienden y evaden,/ […] la poesía
de quien no toma partido hasta mancharse»), “la funesta manía de cantar lírica y críticamente el mundo” por las
calles y por los muros, por cualquier resquicio de las pantallas digitales, en
ese «arma
cargada de futuro»,
siguiendo los anhelos de Celaya?. ¿Cómo crear la conciencia de esa «poesía
para el pobre, poesía necesaria/ como el pan de cada día,/ como el aire que
exigimos trece veces por minuto,/ para ser y en tanto somos dar un sí que
glorifica»?; ¿cómo lograr, pasando
a Gloria Fuertes otra vez, «inquietarnos por curar las simientes,/ por
vendar corazones y escribir el poema/ que a todos nos contagie» (“No perdamos el tiempo” en Antología
y poemas del suburbio, 1954)?... Porque, a fin de cuentas: «Este mundo resulta divertido,/ pasan cosas
señores que no expongo,/ se dan casos, aunque nunca se dan casas/ a los pobres
que no pueden dar traspaso./ Sigue habiendo solteras con su perro,/ sigue
habiendo casados con querida,/ a los déspotas duros nadie les dice nada,/ y
leemos que hay muertos y pasamos la hoja,/ y nos pisan el cuello y nadie se
levanta,/ y nos odia la gente y decimos: ¡la vida!/ Esto pasa señores y yo debo
decirlo.» (Todo asusta, 1954). Todo ello será
introducido, en sus aspectos conceptuales básicos, por el propio coordinador
del Foro, José Ignacio Fernández del Castro, y desarrollado, en su
núcleo central por Yolanda DÍAZ COCA, Profesora del
Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES “Calderón de la Barca”
de Gijón, que fuera directiva del Ateneo Obrero de Gijón y antógoga literaria
desde La máquina del cuento (Clepsidra, 1991) hasta la reciente Memoria
de Eleuterio Quintanilla (Ateneo Obrero de Gijón, 2015), que va dejando
estela de su condición de narradora, que hibrida el realismo mágico con la sobriedad norteña, y de poeta, que bebe en
la última generación de la lírica norteamericana, en revistas literarias como Lúnula.
Todo ello será
introducido, en sus aspectos conceptuales básicos, por el propio coordinador
del Foro, José Ignacio Fernández del Castro, y desarrollado, en su
núcleo central por Yolanda DÍAZ COCA, Profesora del
Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES “Calderón de la Barca”
de Gijón, que fuera directiva del Ateneo Obrero de Gijón y antógoga literaria
desde La máquina del cuento (Clepsidra, 1991) hasta la reciente Memoria
de Eleuterio Quintanilla (Ateneo Obrero de Gijón, 2015), que va dejando
estela de su condición de narradora, que hibrida el realismo mágico con la sobriedad norteña, y de poeta, que bebe en
la última generación de la lírica norteamericana, en revistas literarias como Lúnula.

