
El
Centro Municipal Integrado de El
Llano (c/ Río de Oro, 37- Gijón), en la sesión del mes de Octubre-2019
(Martes, día 29, a las 19’30 horas), continuando con la Programación
del Tercer Cuatrimestre de 2019 de su Foro
Filosófico Popular “Pensando aquí y ahora”, abordará el tema «La filosofía ante las sombras del presente aquí y ahora:
Sobre resolución de conflictos y no violencia». La sesión se plantea como reflexión
general y concreta que ha de partir necesariamente de la vivencia cotidiana de
un multiculturalismo, diverso en su
origen pero siempre creciente en nuestras suciedades, que debe ser capaz de
someter a crítica los diversos tratamientos y propuestas políticas para
abordar dicho fenómeno y trascenderlo
en aras de un pluralismo que facilite
una convivencia enriquecedora… Porque,
en efecto, los países económicamente
desarrollados (y subdesarrollantes), el llamado Norte, se convierten en
un foco de atracción irresistible (fuertemente mediado por por el “espejismo” que pergeñan los nuevos mass media globalizados) para millones
de seres humanos que apenas pueden sobrevivir precariamente en los países económicamente subdesarrollados (y
desarrollantes) del llamado Sur … Esta migración económica, unida a otras de franco refugio frente a los estallidos del caos de este mundo en sus
territorios de origen, se suman al propio carácter plurinacional y poliétnico
de la constitución de los Estados-nación
contemporáneos, para convertir las sociedades del presente en un abigarrado
muestrario de diversidad humana, en
un ámbito radicalmente multicultural y
potencialmente generador de conflictos… ¿Cómo garantizar entonces, hoy, aquí y
ahora, el sostenimiento de la cohesión
social indispensable para una buena y próspera convivencia?, ¿cómo asumir, desde las naciones y culturas
hegemónicas, desde las “sociedades
receptoras”, la diferencia normativa,
radical en tantas ocasiones, sin renunciar a la esencia misma de su pluralismo constitutivo?. ¿Cómo asumir
por las naciones y culturas periféricas, por las “sociedades emisoras”, la frustración de sus aspiraciones y
esperanzas en una perpetuación de la
miseria relativa (y hasta absoluta)?... ¿Cómo armonizar, en fin, la tolerancia, como condición de posibilidad de la convivencia pluralista, con las tensiones fundamentalistas que, con uno
u otro signo, tratan de negarla?.
 Y
es que el propio sentido de la tolerancia
ante la diversidad entra en crisis en este tiempo y este mundo donde las
bases ética y étnicamente plurinacionales
que dieron lugar a la constitución, moral y política, de los Estados modernos, hace poco más de dos
siglos, se van viendo desbordadas por la polietnicidad
derivada de sus prácticas colonialistas
a lo largo del siglo XIX que hoy derivan en la generalización en las antiguas metrópolis, el llamado Norte, de flujos migratorios económicos y bélico-políticos masivos
procedentes de las viejas colonias,
los países del llamado Sur, configurando
una suerte de multiculturalismo por
superposición, que se añade al conflicto
cultural propio de las sociedades
complejas (con fenómenos contraculturales
que rechazan y dinamizan la cultura
dominante; con subculturas, como la rural, la femenina o la de las
opciones sexuales minoritarias, que tratan de resistir y modificar el
carácter urbano, masculino y heterosexual
de la cultura hegemónica; con
tensiones identitarias que se radicalizan frente a las contradicciones y
malestares derivados la vieja homogeneización
cultural y la nueva globalización
económica…). Paralelamente, cada yo
que forma parte de la ciudadanía de
estas sociedades se torna múltiple tanto
en sus identidades dadas (género,
etnia, clase social, opción sexual…) como en las de adscripción voluntaria (relaciones sociales, religión, ideología, consumo,…), de tal suerte que sus manifestaciones
identitarias (y su gestión de la alteridad)
podrán ser muy diversas en el devenir
del tiempo según la situación, el contexto de relaciones o el propio ánimo
subjetivo… Vivimos, pues, un lugar y una hora donde las principales
percepciones, actitudes y comportamientos ante “los otros” no pueden ya afrontarse desde una tolerancia discursiva al servicio de una gestión interesada y/o
comercial del “juego de las alteridades” bajo las presiones homegeneizadoras del ser
y el estar en nuestro mundo (que, por
ejemplo, tratan de reducirlas a “identidades de consumo” o de
integrarlas/someterlas a los discursos y prácticas de la tolerancia cero que, en realidad, sirven para legitimar el
incremento del control social sobre
mentes y cuerpos bajo distintas formas y grados de demonización y criminalización
–véase, por ejemplo, Tolerancia Cero: Estrategias y prácticas de la sociedad de control,
2000, de Alessandro de Giorgi, o, en un plano más actualizado y local, In-tolerancia
Cero: Un mundo con menos normas y sanciones también sería posible y quizás nos
gustaría más, 2009, de Santiago Redondo Illescas). Y, por ello, debemos
someter a crítica los propios procesos de construcción
formal (normativa) de la tolerancia en nuestras sociedades, en cuanto se
ven presididos, con demasiada frecuencia y tanto a nivel material como simbólico,
por una concepción meramente mecánica (tolerancia
como “desviación funcionalmente admisible de la norma”) al servicio de los intereses hegemónicos del mercado (como
se ve nítidamente, por ejemplo, en propuestas viejas y nuevas ante la
inmigración pluriétnica, como el llamado “contrato
de integración”)… Sólo así podremos contribuir al debate y la reflexión
compartida sobre la moralidad y viabilidad humana de las consecuencias políticas y sociales de
esas orientaciones y prácticas (más allá del mero cálculo económico: “Todo necio
/ confunde valor y precio” diría Antonio Machado –“Proverbios y Cantares: LXVIII” en Nuevas Canciones, 1917-1930
en su edición de 1936-), intentando alumbrar algunas vías de resistencia
material posible ante la sinrazón perpetuadora de esa cada día más visible e
insoportable injusticia excluyente
(que, por ende, es el caldo de cultivo más propicio para el odio, la violencia
y el terror, como, por desgracia, se demuestra cada día).
Y
es que el propio sentido de la tolerancia
ante la diversidad entra en crisis en este tiempo y este mundo donde las
bases ética y étnicamente plurinacionales
que dieron lugar a la constitución, moral y política, de los Estados modernos, hace poco más de dos
siglos, se van viendo desbordadas por la polietnicidad
derivada de sus prácticas colonialistas
a lo largo del siglo XIX que hoy derivan en la generalización en las antiguas metrópolis, el llamado Norte, de flujos migratorios económicos y bélico-políticos masivos
procedentes de las viejas colonias,
los países del llamado Sur, configurando
una suerte de multiculturalismo por
superposición, que se añade al conflicto
cultural propio de las sociedades
complejas (con fenómenos contraculturales
que rechazan y dinamizan la cultura
dominante; con subculturas, como la rural, la femenina o la de las
opciones sexuales minoritarias, que tratan de resistir y modificar el
carácter urbano, masculino y heterosexual
de la cultura hegemónica; con
tensiones identitarias que se radicalizan frente a las contradicciones y
malestares derivados la vieja homogeneización
cultural y la nueva globalización
económica…). Paralelamente, cada yo
que forma parte de la ciudadanía de
estas sociedades se torna múltiple tanto
en sus identidades dadas (género,
etnia, clase social, opción sexual…) como en las de adscripción voluntaria (relaciones sociales, religión, ideología, consumo,…), de tal suerte que sus manifestaciones
identitarias (y su gestión de la alteridad)
podrán ser muy diversas en el devenir
del tiempo según la situación, el contexto de relaciones o el propio ánimo
subjetivo… Vivimos, pues, un lugar y una hora donde las principales
percepciones, actitudes y comportamientos ante “los otros” no pueden ya afrontarse desde una tolerancia discursiva al servicio de una gestión interesada y/o
comercial del “juego de las alteridades” bajo las presiones homegeneizadoras del ser
y el estar en nuestro mundo (que, por
ejemplo, tratan de reducirlas a “identidades de consumo” o de
integrarlas/someterlas a los discursos y prácticas de la tolerancia cero que, en realidad, sirven para legitimar el
incremento del control social sobre
mentes y cuerpos bajo distintas formas y grados de demonización y criminalización
–véase, por ejemplo, Tolerancia Cero: Estrategias y prácticas de la sociedad de control,
2000, de Alessandro de Giorgi, o, en un plano más actualizado y local, In-tolerancia
Cero: Un mundo con menos normas y sanciones también sería posible y quizás nos
gustaría más, 2009, de Santiago Redondo Illescas). Y, por ello, debemos
someter a crítica los propios procesos de construcción
formal (normativa) de la tolerancia en nuestras sociedades, en cuanto se
ven presididos, con demasiada frecuencia y tanto a nivel material como simbólico,
por una concepción meramente mecánica (tolerancia
como “desviación funcionalmente admisible de la norma”) al servicio de los intereses hegemónicos del mercado (como
se ve nítidamente, por ejemplo, en propuestas viejas y nuevas ante la
inmigración pluriétnica, como el llamado “contrato
de integración”)… Sólo así podremos contribuir al debate y la reflexión
compartida sobre la moralidad y viabilidad humana de las consecuencias políticas y sociales de
esas orientaciones y prácticas (más allá del mero cálculo económico: “Todo necio
/ confunde valor y precio” diría Antonio Machado –“Proverbios y Cantares: LXVIII” en Nuevas Canciones, 1917-1930
en su edición de 1936-), intentando alumbrar algunas vías de resistencia
material posible ante la sinrazón perpetuadora de esa cada día más visible e
insoportable injusticia excluyente
(que, por ende, es el caldo de cultivo más propicio para el odio, la violencia
y el terror, como, por desgracia, se demuestra cada día).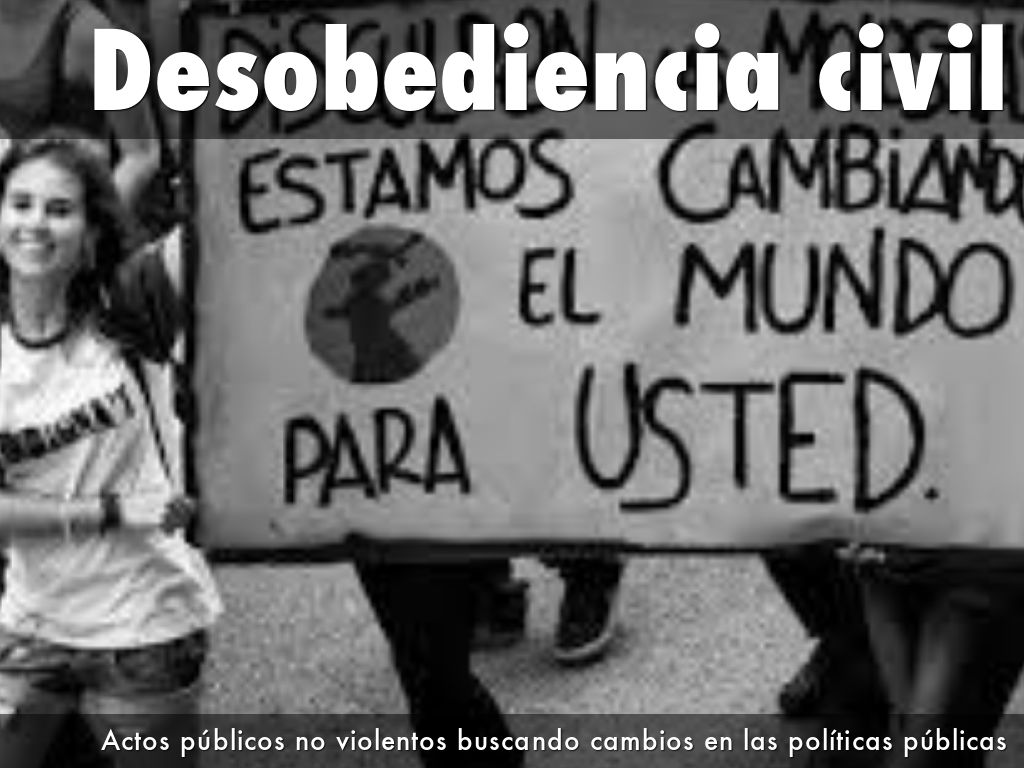 Todo ello ha de permitirnos tanto
comprender (y denunciar) los peligros que acechan tras ese tipo de discursos y
prácticas relativos a la gestión
instrumental de la alteridad, como debatir de forma radical (yendo a las
raíces) el papel del reconocimiento del otro
en la problemática reconstrucción política de un verdadero pluralismo sociocultural capaz de desarrollar una auténtica
voluntad de resolución (material) de los conflictos derivados. Porque la
evolución histórica de los fenómenos
migratorios y cuantos han contribuido y contribuyen a la configuración de
una realidad multicultural, en cuanto
a la percepción de los mismos y de
sus reflejos en el tratamiento por el discurso
de lo políticamente correcto (tan presente en la concepción, guías y
manuales de la educación en valores o
la Educación
para la Ciudadanía, convertidas hoy, Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa –LOMCE- por medio, en una educación para la cultura emprendedora que
introduce/refuerza en las enseñanzas medias materias como "Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial", "Economía", "Tecnologías de la Información y
la Comunicación", "Economía de la empresa", "Fundamentos de
administración y gestión", insertándose incluso en otras materias
mediante objetivos o criterios de evaluación como, por ejemplo, el de "comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para
establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima laboral,
comprendiendo que los valores éticos son clave para lograr el equilibrio entre
innovación, sostenibilidad y competitividad", para la Filosofía
de Primero de Bachillerato) no apunta precisamente en tal sentido…
O sea que nuestra perspectiva crítica ante las formas, teóricas y prácticas, de
afrontar la diversidad, como hecho,
para buscar el pluralismo, como
objetivo, ha de cuestionar también la supuesta necesidad de una (re)educación en valores (abstractos) de
tolerancia o solidaridad, en tanto que su enfoque se encuentra firmemente
asentado en las necesidades estructurales
(demanda creciente, para empleos residuales de baja cualificación, de mano de obra precarizable y sumisa) del sistema de desarrollo económico neoliberal, que,
por ejemplo, pasa del concepto “Europa fortaleza” a replantearse una “gestión
de los flujos migratorios”; no, desde luego, al debate sobre el reconocimiento
universal de la libertad de tránsito y asentamiento de las personas, sino como
respuesta instrumental ante las necesidades acuciantes de personal
(precariamente) dedicado al trabajo de fuerza o a la atención a distintas
formas de dependencia para compensar nuestros bajos índices de natalidad y el
acelerado envejecimiento de la población… Hechos que cierran tristemente el
círculo (muy vicioso), de nuevas necesidades de mano de obra para trabajos
asistenciales “de bajo estatus” en el mundo
rico…
Todo ello ha de permitirnos tanto
comprender (y denunciar) los peligros que acechan tras ese tipo de discursos y
prácticas relativos a la gestión
instrumental de la alteridad, como debatir de forma radical (yendo a las
raíces) el papel del reconocimiento del otro
en la problemática reconstrucción política de un verdadero pluralismo sociocultural capaz de desarrollar una auténtica
voluntad de resolución (material) de los conflictos derivados. Porque la
evolución histórica de los fenómenos
migratorios y cuantos han contribuido y contribuyen a la configuración de
una realidad multicultural, en cuanto
a la percepción de los mismos y de
sus reflejos en el tratamiento por el discurso
de lo políticamente correcto (tan presente en la concepción, guías y
manuales de la educación en valores o
la Educación
para la Ciudadanía, convertidas hoy, Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa –LOMCE- por medio, en una educación para la cultura emprendedora que
introduce/refuerza en las enseñanzas medias materias como "Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial", "Economía", "Tecnologías de la Información y
la Comunicación", "Economía de la empresa", "Fundamentos de
administración y gestión", insertándose incluso en otras materias
mediante objetivos o criterios de evaluación como, por ejemplo, el de "comprender y apreciar la función axiológica de la Ética para
establecer un sistema de valores que permita mejorar el clima laboral,
comprendiendo que los valores éticos son clave para lograr el equilibrio entre
innovación, sostenibilidad y competitividad", para la Filosofía
de Primero de Bachillerato) no apunta precisamente en tal sentido…
O sea que nuestra perspectiva crítica ante las formas, teóricas y prácticas, de
afrontar la diversidad, como hecho,
para buscar el pluralismo, como
objetivo, ha de cuestionar también la supuesta necesidad de una (re)educación en valores (abstractos) de
tolerancia o solidaridad, en tanto que su enfoque se encuentra firmemente
asentado en las necesidades estructurales
(demanda creciente, para empleos residuales de baja cualificación, de mano de obra precarizable y sumisa) del sistema de desarrollo económico neoliberal, que,
por ejemplo, pasa del concepto “Europa fortaleza” a replantearse una “gestión
de los flujos migratorios”; no, desde luego, al debate sobre el reconocimiento
universal de la libertad de tránsito y asentamiento de las personas, sino como
respuesta instrumental ante las necesidades acuciantes de personal
(precariamente) dedicado al trabajo de fuerza o a la atención a distintas
formas de dependencia para compensar nuestros bajos índices de natalidad y el
acelerado envejecimiento de la población… Hechos que cierran tristemente el
círculo (muy vicioso), de nuevas necesidades de mano de obra para trabajos
asistenciales “de bajo estatus” en el mundo
rico… ¿Cabe
pues, aquí y ahora, el mero filtrado u obstaculización de los “flujos de la
desesperación” que ahora practica la, otrora acogedora y hoy descompuesta, Europa
con quienes huyen del hambre o del terror cotidianos), el mero enfrentamiento manu militari, a los conflictos derivados de la construcción
histórica de colectividades complejas?... ¿Estamos aún a tiempo para buscar
respuestas al conflicto que, partiendo del (re)conocimiento
del otro, busquen la realización material de las condiciones objetivas para el desbordamiento de la alteridad en un pluralismo complejo capaz de entender y posibilitar la convivencia a partir
del propio conflicto inherente?... Y, ¿no sucede lo mismo con las tensiones
identitarias que amenazan las ya deshilachadas costuras de los declinantes
Estados-nación?...
¿Cabe
pues, aquí y ahora, el mero filtrado u obstaculización de los “flujos de la
desesperación” que ahora practica la, otrora acogedora y hoy descompuesta, Europa
con quienes huyen del hambre o del terror cotidianos), el mero enfrentamiento manu militari, a los conflictos derivados de la construcción
histórica de colectividades complejas?... ¿Estamos aún a tiempo para buscar
respuestas al conflicto que, partiendo del (re)conocimiento
del otro, busquen la realización material de las condiciones objetivas para el desbordamiento de la alteridad en un pluralismo complejo capaz de entender y posibilitar la convivencia a partir
del propio conflicto inherente?... Y, ¿no sucede lo mismo con las tensiones
identitarias que amenazan las ya deshilachadas costuras de los declinantes
Estados-nación?...
Resulta evidente la vinculación de estos planteamientos a la no violencia, como ideología y práctica
ético-política que rechazando el uso de la la agresión, en cualquier forma,
como medio para “cambiar las cosas” (bajo la convicción de que “todo acto violento genera más violencia”)
ha tenido éxitos históricos evidentes, como las luchas de Mahatma Gandhi en la
India (véanse sus escritos recogidos en castellano en Política de la No Violencia en 2008) o Martin Luther King (véase,
por ejemplo, su famoso discurso “Tengo un sueño”, pronunciado ante doscientas
mil personas en Washington el 28 de agosta de 1963,
https://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/texto-integro.html) en
Estados Unidos, o Desmond Tutu en Sudáfrica (véase, por ejemplo, su Sin perdón no hay futuro, con edición en
castellano de 2018) o el movimiento
sufragista que llenó en 1913 las cárceles inglesas con más de mil mujeres
(buena parte de ellas en huelga de hambre), o los movimientos que en la España
(y el mundo) de 2012 fueron respondiendo desde la desobediencia a los cambios
normativos restrictivos (en materia sanitaria, de vivienda, atención a los
inmigrantes, etc.) tras la crisis… Pero el propio Gandhi reconocía que, aunque «la violencia es el miedo a los ideales de
los demás», «si
hay violencia en nuestros corazones es mejor ser violentos que
ponernos el manto de la no violencia para encubrir la impotencia»; Martin Luther King advertía que «no habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el
negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano: los remolinos de la
revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que
emerja el esplendoroso día de la justicia»; y Desmond Tutu nos apunta
claramente que «si eres neutral en
situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor»… Así que la
opción de la no violencia, por mucho
que pretenda (re)humanizar la sociedad, apostando por el poder de la vida para
afrontar los conflictos (al fin y al cabo el poder de los gobernantes depende,
en último extremo, del consentimiento de la población) señalando como la
legitimación de una “organización para la violencia” (que gasta tiempo y
recursos en generar una cultura de la guerra basada en valores etnocéntricos,
androcéntricos, de competitividad excluyente y destructiva) contribuye en el
fondo a desdibujar socialmente el quién y el por qué de las verdaderas víctimas
del sistema socioeconómico y político, por lo que difícilmente puede frenar, en
esta sociedad postpolítica del control
simbólico (completado con porras y togas cuando es menester), lo que ya
señalaba Herbert Marcuse (véase, por ejemplo, El hombre unidimensional de 1964, que tuvo edición en
castellano ya en 1965): «por muy pacíficas que sean o vayan a
ser nuestras manifestaciones, hemos de contar con que se les opone la violencia
de las instituciones» (ahí está la interpretación del
delito de sedición que hace el
Tribunal Supremo en su sentencia del
procès, que nos convierte, de hecho, a casi todos en sediciosos) porque, a fin de cuentas, «una
ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y democrática, prevalece en la
civilización industrial avanzada» (como bien muestra la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
Protección de la Seguridad Ciudadana, todavía en vigor). Y es que, por más
que se valore la potencia de los mecanismos tanto
voluntarios como condicionados de cohesión social, que se distinga entre la
persona y el personajes frente a la construcción de la figura del enemigo, por
más que se incida en la importancia de facilitadores de la inclusión frente a
la jerarquización social, se refuerce el valor de la legitimidad (material) frente a la mera legalidad (formal), por más que se adopte una perspectiva activa de
lucha social comprometida (con
métodos no violentos de rechazo y denuncia de y no colaboración con toda forma
de discriminación o violencia, de desobediencia
civil frete a todo acto de violencia institucionalizada, de fomento de la
organización y movilización voluntaria para la solidaridad entre iguales, de
apoyo a todos los factores que favorezcan la extensión de una resistencia no
violenta y activa frente a las injusticias, o, incluso, de superación de las
tendencias violentas en uno mismo) frente a la pasividad (lo que nos sitúa ante una perspectiva de la práctica de
la resistencia no violenta que bien
puede abarcar desde la desobediencia
civil –tan tematizada desde el Henry David Thoreau del Ensayo sobre la desobediencia civil de 1849, con versiones múltiples en castellano
hasta la actualidad-, hasta la huelga de hambre, el boicot a productos de
consumo o empresas, las manifestaciones pacíficas, los bloqueos con uso del
propio cuerpo u objetos auxiliares de actividades nocivas y/o violentas, la no
colaboración en actos violentos impuestos, o incluso la creación de estructuras
alternativas con vocación de gobiernos paralelos), se encuentra con el hecho de
que la sociedad aporta mucha más formación e información sobre coerción
violenta que no violenta, que la resistencia ética puede derivar injusticias
concretas, o que las vías hacia la negociación (o hacia el mero arbitraje ante
el conflicto) aparecen frecuentemente cortadas por la primacía social de la razón de la fuerza sobre la fuerza de la razón… Es, en definitiva, lo que, en su mejor
vertiente ilustrada, señalaba Jovellanos (en sus Cartas
del Viaje a Asturias –Cartas a Ponz-
escritas hacia 1782): «porque trabajar
mucho, comer poco y vestir mal es un estado de violencia que no puede durar»… Lo que, con hálito paradójicamente poético,
confirmaba Bertolt Brecht: «sólo la violencia ayuda donde la violencia
impera». Ahora bien, si consideramos la desobediencia civil en un sentido estrictamente thoreauniano
(ajeno al egoísmo de tantas manifestaciones actuales de una concepción
particularista de la objeción de conciencia) vinculada
a los actos de oposición pública y activa a leyes, políticas y actuaciones de gobiernos
instituidos cuando quien desobedece tiene conciencia (manifiesta en argumentos
racionales) de que de su dudosa legalidad y/o clara ilegitimidad, su esencia se
constituye precisamente en torno al logro de un fin, el cambio social que
reinstaure la justicia, con medios perfectamente compatibles con los más
vívidos y hermosos manifiestos radicales contra la violencia que han producido,
por ejemplo, episodios tan tristes de la Humanidad como la Segunda Guerra
Mundial, pongamos por caso la Crítica de la violencia (con reciente edición en castellano de 2010) de
Walter Benjamin o Sobre la violencia que Hannah Arendt escribiera en 1970 (con edición
en castellano en 2005). Acaso por ello, en tiempos confusos y hasta oscuros como
el presente (véase, por ejemplo, Contra todo. Cómo
vivir en tiempos deshonestos,
2016 -2018 en la edición en castellano-, del vigoroso ensayista thoreauniano
Mark Greif) se multiplican en las redes sociales los llamamientos a distintas
formas de desobediencia civil en actos calificados de ilegales por el poder
realizados con carácter público y plena consciencia de sus causas y
consecuencias (como, blanco sobre negro, refleja el Ensayo
de un científico sobre la desobediencia civil, 2016, del biólogo Fernando Cervera Rodríguez). Y es que si, en
definitiva, las leyes no deben sino regular la convivencia en paz, cuando la
dificultan o impiden deben ser combatidas: es un contrasentido la “no
convivencia pacífica” (no en vano afirmaba Thoreau que «bajo un gobierno que encarcela a alguien injustamente, el lugar que debe
ocupar el justo es también la prisión»)… Pero hay cierta inocencia (podríamos
decir que es víctima de las esperanzas de su tiempo, el siglo XIX) en Thoreau
cuando considera que «el gobierno por sí
mismo, que no es más que el medio elegido por el pueblo para ejecutar su
voluntad, es igualmente susceptible de originar abusos y perjuicios antes de
que el pueblo pueda intervenir», porque ignora todos los procesos que
llevan a establecer nítidas servidumbres del poder formal (gobierno) hacia el poder material (económico) que dejan fragmentado, equívoco, difuso
y confuso el propio concepto de “pueblo” (véase, por ejemplo, las vívidas
reflexiones sobre ¿Qué es el pueblo? de Alain Badiou, Pierre Bordieu, Judith Butler,
George Didi-Huberman, Sadri Khiari y Jacques Rancière publicadas en 2013 -2016
para la edición en castellano-).
 Todo
parece apuntar, pues, a una legitiEscuelamidad de la coerción no violenta (aunque pueda violentar a algunos) a los ataques
violentos con los que los gobiernos aplastan los derechos ciudadanos, muy especialmente cuando la ciudadanía siente
en su aliento toda esa impotencia (ya
percibida por Gandhi) derivada de la inutilidad de llamar a tantas puertas institucionales
selladas para las esperanzas y demandas humanas… La voluntad de resolución
pacífica de los conflictos implica la articulación de cauces para una
comunicación no violenta y simétrica en la que las partes sean capaces de
articular una observación (distanciada)
para el análisis de la situación que permita reconocer el conflicto en todas sus dimensiones, atender a los sentimientos y a las necesidades objetivas implicadas y
formular racionalmente las condiciones y
demandas que deben entrar en un diálogo
para la resolución. Porque sólo desde esa voluntad y práctica podremos enfrentarnos
a la tentación excluyente en ese
mundo globalizado e interconectado, que tanto gusta de publicitar el pensamiento neoliberal pero tan eficiente
es en la producción de “excedentes humanos”… Tentación que, en todo caso, parece
vana y absurda considerada a medio y largo plazo, pues, entre otras cosas,
exigirá el continuo reforzamiento de una manu
militari (a la vez que se levantan muros cada vez más altos con
“concertinas” cada vez más hirientes para los cuerpos desvalidos y los valores
de la humanidad toda) que, ante la radical
injusticia en el reparto mundial de la riqueza,
resista por la fuerza la presión de los
más desfavorecidos… El reto es entender
y posibilitar la convivencia a partir del “reconocimiento del otro” y del propio
conflicto... Porque, ya lo decía Desmond Tutu: «reparar injusticias sin crear justicia
siempre termina empeorando la realidad». Lo vemos cada día.
Todo
parece apuntar, pues, a una legitiEscuelamidad de la coerción no violenta (aunque pueda violentar a algunos) a los ataques
violentos con los que los gobiernos aplastan los derechos ciudadanos, muy especialmente cuando la ciudadanía siente
en su aliento toda esa impotencia (ya
percibida por Gandhi) derivada de la inutilidad de llamar a tantas puertas institucionales
selladas para las esperanzas y demandas humanas… La voluntad de resolución
pacífica de los conflictos implica la articulación de cauces para una
comunicación no violenta y simétrica en la que las partes sean capaces de
articular una observación (distanciada)
para el análisis de la situación que permita reconocer el conflicto en todas sus dimensiones, atender a los sentimientos y a las necesidades objetivas implicadas y
formular racionalmente las condiciones y
demandas que deben entrar en un diálogo
para la resolución. Porque sólo desde esa voluntad y práctica podremos enfrentarnos
a la tentación excluyente en ese
mundo globalizado e interconectado, que tanto gusta de publicitar el pensamiento neoliberal pero tan eficiente
es en la producción de “excedentes humanos”… Tentación que, en todo caso, parece
vana y absurda considerada a medio y largo plazo, pues, entre otras cosas,
exigirá el continuo reforzamiento de una manu
militari (a la vez que se levantan muros cada vez más altos con
“concertinas” cada vez más hirientes para los cuerpos desvalidos y los valores
de la humanidad toda) que, ante la radical
injusticia en el reparto mundial de la riqueza,
resista por la fuerza la presión de los
más desfavorecidos… El reto es entender
y posibilitar la convivencia a partir del “reconocimiento del otro” y del propio
conflicto... Porque, ya lo decía Desmond Tutu: «reparar injusticias sin crear justicia
siempre termina empeorando la realidad». Lo vemos cada día. Este planteamiento será
desarrollado, desde un enfoque participativo y problematizador, por el propio
coordinador del Foro, José Ignacio Fernández del Castro, que, como siempre,
facilitará a las personas participantes un dossier con documentación
sobre el tema abordado (incluyendo el guión de la sesión, recomendaciones
bibliográficas y cinematográficas, e informaciones de interés). Tras su
intervención (e, incluso, durante la misma) habrá un debate general entre todas
las personas presentes. La sesión, que se celebra en relación con el Día Internacional de la No Violencia (2 de Octubre), tendrá lugar en el Aula 3 (Segunda Planta), con asistencia libre.
Este planteamiento será
desarrollado, desde un enfoque participativo y problematizador, por el propio
coordinador del Foro, José Ignacio Fernández del Castro, que, como siempre,
facilitará a las personas participantes un dossier con documentación
sobre el tema abordado (incluyendo el guión de la sesión, recomendaciones
bibliográficas y cinematográficas, e informaciones de interés). Tras su
intervención (e, incluso, durante la misma) habrá un debate general entre todas
las personas presentes. La sesión, que se celebra en relación con el Día Internacional de la No Violencia (2 de Octubre), tendrá lugar en el Aula 3 (Segunda Planta), con asistencia libre.