
El Centro Municipal Integrado de El Llano (c/ Río de Oro, 37- Gijón) desarrollará el Martes,
26 de Febrero del 2019, a las 19’30 horas, la sesión mensual del Foro Filosófico Popular “Pensando aquí y
ahora” para continuar su programación del Primer Semestre de 2019 abordando el tema «La Filosofía ante las
desigualdades injustas aquí y ahora: ¿De qué hablamos cuando hablamos de
“justicia social”»... La sesión se plantea como reflexión
general y concreta a partir de nuestras vivencias cotidianas de la injusticia
social… Uno se levanta cada día, acaso maldiciendo su propia somnolencia (tras
haberse pasado la noche anterior en embobado deleite ante el ascenso de la insignificancia,
Castoriadis dixit, quintaesenciado en
cualquier subproducto televisivo al uso) y las exigencias del curro (o la
maldición del paro); escucha tal vez los gritos tempranos de la soledad
desvariada de alguna vecina o vecino dependiente que apenas encuentran consuelo
en una atención precaria (cuando no inexistente); baja a la calle y quizás
encuentra algún “transeúnte menesteroso” durmiendo todavía en algún banco (de los de madera) mientras
otros “indigentes de caché” van despertando y desocupando los rincones más
propicios al “descanso alternativo” (soportales, techumbres más o menos
precarias o cajeros automáticos de los otros bancos –los que tanto nos animaron
a “vivir por encima de nuestras posibilidades”-) envueltos en sus cobijas de
cartón y con su exiguo equipaje de harapos como almohada; si tiene tiempo para
tomarse un café, seguramente alguien, con el que nadie habla si no es para
echarle con cajas destempladas del local (¡al fin y al cabo es una molestia, abstracta, que sólo se podrá
convertir en una persona, concreta, a
través de algún incidente o delito!), dejará junto a su taza una tarjeta
presuntamente llena de penurias que no se molestará en leer; y, después de
pelearse (calladamente) con el despotismo de sus jefes y de imponer
(sonoramente) su “docto parecer” a sus subordinados, y/o tras enfrentarse
gallardamente a los sinsentidos administrativos y los mantras evasivos de cualquier servicio de atención al cliente al
uso, al regresar a casa se topará, mientras hace las últimas compras del día (o
da un último paseo evasivo si no tiene dinero para ello), con una “mendicjdad
de supermercado” luciendo su puesto preferente (acceso a algunas monedas de las
vueltas, a algún producto de primera necesidad que lava “malas conciencias
burguesas”, a alguna compensación por sujetar una mascota mientras sus dueñas y
dueños se proyectan en el único acto donde sienten la verdadera posibilidad de
mostrar sus “preferencias ciudadanas”, dentro de los límites de su economía: el
consumo,…); y ya, al acercarse a su casa, se cruzará con varios seres, de
sexos, edades y etnias diversas pero una común apariencia mísera, abriendo y
revolviendo contenedores de basura (“a
veces, con un poco de suerte, es posible encontrar algo de justicia en la
basura”, El Roto dixit)… Son
atisbos, ráfagas apenas, de esas injusticias cotidianas que el desarrollo tecnológico y todas sus
proyecciones en Progreso social (con
esa mayúscula que llena la boca de la casta
política) no es capaz de atajar… Fenómenos patentes de una exclusión que sólo nos habla de la
“naturalización” del estado de cosas
(el caos de este mundo) que siempre beneficia a los (económicamente) poderosos,
eso sí, más o menos (según las épocas) dispuestos a utilizar su “brazo amable”
en una ayuda humanitaria, caridad pública o privada, que de paso coloque
los excedentes (productivos y humanos –a través del llamado tercer sector-) del mundo rico en las zonas más devastadas del mundo pobre (apostando, así, por la posible generación de pequeños,
pero nuevos, nichos de empleo para
atender bolsas de consumo marginal y,
sobre todo, para facilitar la ocultación, el “barrido debajo de las alfombras
del sistema”, de una desigualdad lacerante e insoportable en la distribución de
la riqueza y el bienestar)… En nuestro barrio, en nuestras ciudades, en
nuestras comunidades autónomas, en nuestros Estados, en nuestros marcos
supranacionales… Y, sobre todo, en nuestro planeta.
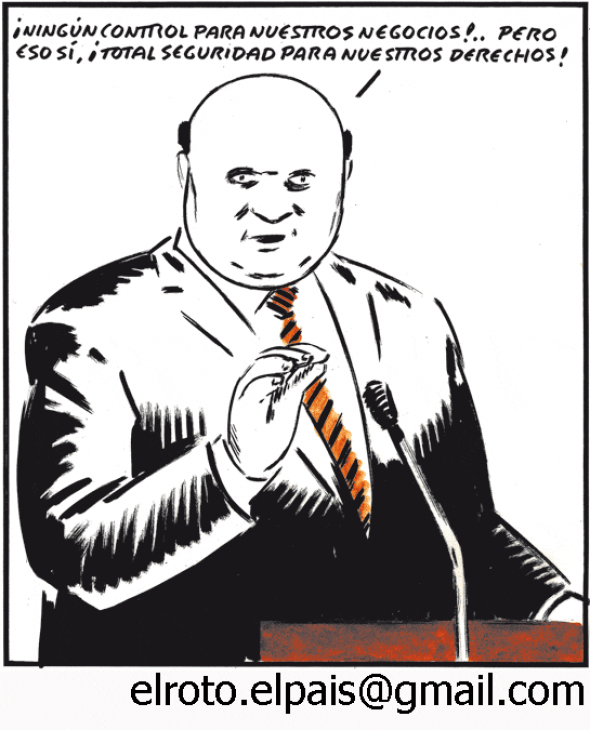 O
sea, que, mientras los muchos se mueren de hambre (si logran sobrevivir a
las guerras persecuciones, pandemias, explotaciones laborales y tantas formas
de miserabilización que precarizan su
vida) y los pocos se hastían en su propio despilfarro (fenómeno que ocurre, sí
en el mundo, pero también en esta España de ese “bienestar” que ha renunciado a
frenar el crecimiento de la desigualdad bajo las políticas de ajuste, también
al lado de nuestra propia casa…), hasta la vieja Europa, cuna de las más bellas
revoluciones, de los mejores valores, de las más asentadas democracias, restringe el derecho de
libre circulación por el llamado “espacio
Schengen” (mucho más por los países que están fuera del mismo) a cualquier
avalancha de refugiados que se considere demasiado tumultuosa, por muy
benemérita que pueda parecer su demanda de asilo (¡aunque, hipócritamente y con
boca muy pequeña, dejen caer puyitas sobre la política nacionalista y neoproteccionista
en lo exterior, sobre todo en materia de flujos
humanos, con un ufano neoliberalismo
en lo interior, del nuevo símbolo del
poder en el mundo, Donald John Trump!)… Las presiones del refugio económico (exteropr o interior)
ante este mundo profundamente injusto en el reparto de la riqueza, desmienten ya, incluso en los países de mayor
“tradición acogedora”, como Francia o Estados Unidos, la venerable placa de
bronce que se añadió en
O
sea, que, mientras los muchos se mueren de hambre (si logran sobrevivir a
las guerras persecuciones, pandemias, explotaciones laborales y tantas formas
de miserabilización que precarizan su
vida) y los pocos se hastían en su propio despilfarro (fenómeno que ocurre, sí
en el mundo, pero también en esta España de ese “bienestar” que ha renunciado a
frenar el crecimiento de la desigualdad bajo las políticas de ajuste, también
al lado de nuestra propia casa…), hasta la vieja Europa, cuna de las más bellas
revoluciones, de los mejores valores, de las más asentadas democracias, restringe el derecho de
libre circulación por el llamado “espacio
Schengen” (mucho más por los países que están fuera del mismo) a cualquier
avalancha de refugiados que se considere demasiado tumultuosa, por muy
benemérita que pueda parecer su demanda de asilo (¡aunque, hipócritamente y con
boca muy pequeña, dejen caer puyitas sobre la política nacionalista y neoproteccionista
en lo exterior, sobre todo en materia de flujos
humanos, con un ufano neoliberalismo
en lo interior, del nuevo símbolo del
poder en el mundo, Donald John Trump!)… Las presiones del refugio económico (exteropr o interior)
ante este mundo profundamente injusto en el reparto de la riqueza, desmienten ya, incluso en los países de mayor
“tradición acogedora”, como Francia o Estados Unidos, la venerable placa de
bronce que se añadió en  No
deja de resultar curioso, en cualquier caso, el empecinamiento europeo en esa teología del ajuste y el recorte precisamente ahora, cuando hasta sus viejos valedores,
como el nada revolucionario Fondo
Monetario Internacional o las autoridades económicas norteamericanas del
recién terminado mandato de Barack Hussein Obama (con la Presidenta del Sistema de la Reserva Federal, Janet Yellen, y el Presidente del Consejo de Asesores
Económicos de la Casa Blanca, Jason Furman, a la cabeza) se persuaden ya,
tras su larga experiencia de décadas condenando a países latinoamericanos y
africanos a la quiebra, de que, sólo con recortes y sin inversión pública que
anime la economía, cualquier conato de recuperación económica es inviable.
De hecho, hasta ayer mismo (pongamos finales de 2016), con políticas económicas expansivas, la economía norteamericana estaba
creciendo un 4’2% frente al crecimiento nulo de la eurozona de los ajustes (o del 0’2% del Producto Interior Bruto si consideramos la Unión Europea en su conjunto).
No
deja de resultar curioso, en cualquier caso, el empecinamiento europeo en esa teología del ajuste y el recorte precisamente ahora, cuando hasta sus viejos valedores,
como el nada revolucionario Fondo
Monetario Internacional o las autoridades económicas norteamericanas del
recién terminado mandato de Barack Hussein Obama (con la Presidenta del Sistema de la Reserva Federal, Janet Yellen, y el Presidente del Consejo de Asesores
Económicos de la Casa Blanca, Jason Furman, a la cabeza) se persuaden ya,
tras su larga experiencia de décadas condenando a países latinoamericanos y
africanos a la quiebra, de que, sólo con recortes y sin inversión pública que
anime la economía, cualquier conato de recuperación económica es inviable.
De hecho, hasta ayer mismo (pongamos finales de 2016), con políticas económicas expansivas, la economía norteamericana estaba
creciendo un 4’2% frente al crecimiento nulo de la eurozona de los ajustes (o del 0’2% del Producto Interior Bruto si consideramos la Unión Europea en su conjunto).
Pero,
además, el propio tratamiento, por ejemplo, de la educación o la salud como
un medio para fines externos a la propia ciudadanía que recibe (o no) los servicios que las articulan (fines como
el desarrollo económico, la mejora de la competitividad de las industrias
nacionales, la constitución de una oferta adecuada y flexible ante las demandas
cambiantes del mercado laboral, el mantenimiento de la primacía de determinados
colectivos frente a otros, o cualesquiera otros de esos que tan gratos resultan
hoy a las bocas y oídos neoliberales),
constituye, en la práctica, su negación como derechos, y su conversión en bienes
en el mercado; porque convierten, en definitiva, el nivel de acceso posible de cada
cual a las prestaciones educativas y sanitarias en un bien
patrimonial más que se añade a sus posesiones (vivienda, electrodomésticos
o vehículo) como símbolo de status… Y es por ello que las tensiones privatizadoras
que sufren estos derechos básicos marcan, en primer lugar, el camino
hacia su disolución como tales, y, por añadidura, son un signo palmario de la ínfima
calidad democrática de nuestros sistemas políticos al sustentarse de los discursos
que sitúan el desarrollo en la aplicación de los derechos humanos (en sus tres generaciones: derechos civiles y políticos, derechos sociales y laborales y derechos relativos
a la paz y el medio ambiente) a las legislaciones nacionales como una
suerte (o desgracia) de lastre para la
“viabilidad (económica) del mundo”, de “carga
insoportable para una sociedad”, de “rémora
para el desarrollo económico” (FMI dixit). Un discurso y unas prácticas
sociopolíticas, en fin, que miserabilizan
colectivos (por motivos de origen
geográfico o étnico, de género u opción sexual, de edad
escasa o excesiva,…) y precarizan
la vida hasta asentar el sistema sobre una verdadera opresión globalizada.
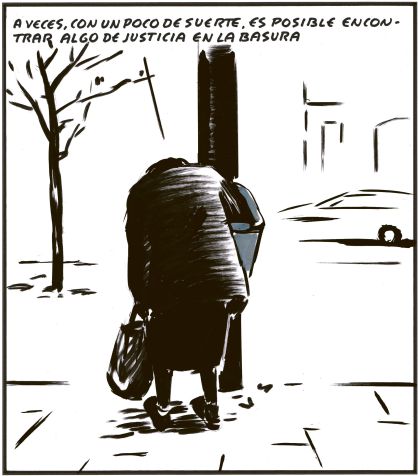 Así lo
muestran en suma las políticas
neoliberales de ajuste que imponen, en todo el viejo mundo económicamente desarrollado, recortes drásticos del sector público que, en realidad, se
transforman rápidamente (como transferencia neta de “negocio” a los mercados) en disolución de derechos básicos como el acceso a la salud (ya con datos que
auguran una disminución de la esperanza
de vida en España), a la educación
(ya con miles de personas excluidas de un sistema educativo público en franco
deterioro, por falta de apoyos o de recursos a partir de recortes en dotaciones
de personal, recursos y becas), a la
protección de la dependencia (ya casi paralizada por la drástica reducción
de recursos), a la vivienda (ya con
cientos de miles de familias desahuciadas por unos bancos “reflotados” con
dinero público), al trabajo (ya con
un proceso de precarización galopante
que convierte el empleo digno en un artículo de lujo)... Y, en definitiva, en
una privatización de los derechos (quienes quieran salud, educación, pensiones
o atención a sus dependencias que se las compren en los mercados
correspondientes,... ¡si es que pueden!) que supone un proceso planificado
de precarización de la vida para la
inmensa mayoría de la población (abocada a la caridad o la beneficencia
cuando no puede acceder a esos mercados)... ¿Es aún posible, aquí y ahora, y
contando con la indefensión aprendida
por la ciudadanía del presente,
mantener un mínimo de cohesión social para
frenar esa auténtica ruptura de cualquier vestigio de pacto social?... ¿Es posible hablar siquiera de seguridad o de paz social en medio de esta opresión
globalizada que dinamita cualquier atisbo
de bienestar universal?.
Así lo
muestran en suma las políticas
neoliberales de ajuste que imponen, en todo el viejo mundo económicamente desarrollado, recortes drásticos del sector público que, en realidad, se
transforman rápidamente (como transferencia neta de “negocio” a los mercados) en disolución de derechos básicos como el acceso a la salud (ya con datos que
auguran una disminución de la esperanza
de vida en España), a la educación
(ya con miles de personas excluidas de un sistema educativo público en franco
deterioro, por falta de apoyos o de recursos a partir de recortes en dotaciones
de personal, recursos y becas), a la
protección de la dependencia (ya casi paralizada por la drástica reducción
de recursos), a la vivienda (ya con
cientos de miles de familias desahuciadas por unos bancos “reflotados” con
dinero público), al trabajo (ya con
un proceso de precarización galopante
que convierte el empleo digno en un artículo de lujo)... Y, en definitiva, en
una privatización de los derechos (quienes quieran salud, educación, pensiones
o atención a sus dependencias que se las compren en los mercados
correspondientes,... ¡si es que pueden!) que supone un proceso planificado
de precarización de la vida para la
inmensa mayoría de la población (abocada a la caridad o la beneficencia
cuando no puede acceder a esos mercados)... ¿Es aún posible, aquí y ahora, y
contando con la indefensión aprendida
por la ciudadanía del presente,
mantener un mínimo de cohesión social para
frenar esa auténtica ruptura de cualquier vestigio de pacto social?... ¿Es posible hablar siquiera de seguridad o de paz social en medio de esta opresión
globalizada que dinamita cualquier atisbo
de bienestar universal?. Evidentemente, resulta
necesario y hasta urgente derivar estos interrogantes hacia una reflexión
compartida, hacia un debate público sobre la moralidad y viabilidad humana
de sus consecuencias políticas y sociales
(más allá del mero cálculo económico,
porque, como diría Antonio Machado –“Proverbios
y cantares, LXVIII”, en Nuevas canciones, 1917-1930, edición
de 1936-, “Todo necio / confunde valor y
precio”), intentando alumbrar algunas vías de resistencia posible ante las
mismas (desde esa solidaridad entre
iguales, que tanto ha florecido y en tantas formas ante la crisis/estafa, hasta la exigencias
políticas como un salario social o una
renta básica ajenos a cualquier tipo
de condicionantes que criminalicen a los perceptores, situándose en el impulso
hacia su universalización en tiempos
que anuncian El fin del trabajo en el sentido que ya apuntaba Jeremy Rifkin
en 1995 -The End of
Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era-). Pero, por otra
parte, la disolución del viejo conflicto
Este/Oeste ha dejado expedito el camino hacia el poder real (y hacia los imaginarios
colectivos que deriva) al neoliberalismo
rampante, que, con su “discurso único” trata de legitimar las políticas de ajuste estructural (en realidad, la transferencia al sector privado de toda actividad susceptible de
ser convertida en negocio, bajo el principio
de “privatizar las ganancias y socializar
las pérdidas”, ya sea mediante la acción residual de los Estados, cuando se trata de empresas o entidades financieras que ven frustrado su “afán emprendedor”, o,
cada vez con mayor frecuencia e intensidad, de la mera solidaridad colectiva, cuando se trata de personas que ven precarizada su vida) que vienen
imponiendo de hecho, en lo global y
en lo local, actos y prácticas que suponen
la quiebra evidente del principio de libertad
a favor del “imperio del más fuerte”,
o del principio de solidaridad como muestra
la actitud de los gobiernos europeos ante los flujos de personas que huyen de
la situación provocada en Oriente Próximo y Medio, ¡no digamos ya del principio
de igualdad, con el ufano desmantelamiento
efectivo de los incipientes Estados del
bienestar!... Un verdadero motor de generación constante de “bolsas de exclusión social” en nuestras sociedades
que, integradas en el llamado “cuarto
mundo” (el tercer mundo dentro
del primero) son abandonadas a su suerte
por el Estado o dejadas en manos de lo que Pierre Bordieu, en Contrafuegos: Reflexiones para servir a la resistencia
contra la invasión neoliberal -1999-, llamaba
“profesionales del dolor”: desde
trabajadores sociales (y, por supuesto, ese tercer
sector de “profesionales de la ayuda no lucrativa”) a jueces de primera
instancia, pasando por el profesorado, que, vaciados de cualquier recurso y
estímulo emancipador, en su trabajo con esos colectivos vulnerables (y
vulnerados) sólo pueden ofrecer su propio dolor como respuesta… Porque, además, todo esto sucede,
claro está, en plena crisis del concepto
y práctica del Estado-nación, ya sin verdadera capacidad (o haciendo
dejación de ella) para administrar con la más mínima autonomía su territorio al
estar en cuestión las propias ideas de Estado
de Derecho, Estado Social de Derecho y el marco moderno de relaciones internacionales.
Evidentemente, resulta
necesario y hasta urgente derivar estos interrogantes hacia una reflexión
compartida, hacia un debate público sobre la moralidad y viabilidad humana
de sus consecuencias políticas y sociales
(más allá del mero cálculo económico,
porque, como diría Antonio Machado –“Proverbios
y cantares, LXVIII”, en Nuevas canciones, 1917-1930, edición
de 1936-, “Todo necio / confunde valor y
precio”), intentando alumbrar algunas vías de resistencia posible ante las
mismas (desde esa solidaridad entre
iguales, que tanto ha florecido y en tantas formas ante la crisis/estafa, hasta la exigencias
políticas como un salario social o una
renta básica ajenos a cualquier tipo
de condicionantes que criminalicen a los perceptores, situándose en el impulso
hacia su universalización en tiempos
que anuncian El fin del trabajo en el sentido que ya apuntaba Jeremy Rifkin
en 1995 -The End of
Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era-). Pero, por otra
parte, la disolución del viejo conflicto
Este/Oeste ha dejado expedito el camino hacia el poder real (y hacia los imaginarios
colectivos que deriva) al neoliberalismo
rampante, que, con su “discurso único” trata de legitimar las políticas de ajuste estructural (en realidad, la transferencia al sector privado de toda actividad susceptible de
ser convertida en negocio, bajo el principio
de “privatizar las ganancias y socializar
las pérdidas”, ya sea mediante la acción residual de los Estados, cuando se trata de empresas o entidades financieras que ven frustrado su “afán emprendedor”, o,
cada vez con mayor frecuencia e intensidad, de la mera solidaridad colectiva, cuando se trata de personas que ven precarizada su vida) que vienen
imponiendo de hecho, en lo global y
en lo local, actos y prácticas que suponen
la quiebra evidente del principio de libertad
a favor del “imperio del más fuerte”,
o del principio de solidaridad como muestra
la actitud de los gobiernos europeos ante los flujos de personas que huyen de
la situación provocada en Oriente Próximo y Medio, ¡no digamos ya del principio
de igualdad, con el ufano desmantelamiento
efectivo de los incipientes Estados del
bienestar!... Un verdadero motor de generación constante de “bolsas de exclusión social” en nuestras sociedades
que, integradas en el llamado “cuarto
mundo” (el tercer mundo dentro
del primero) son abandonadas a su suerte
por el Estado o dejadas en manos de lo que Pierre Bordieu, en Contrafuegos: Reflexiones para servir a la resistencia
contra la invasión neoliberal -1999-, llamaba
“profesionales del dolor”: desde
trabajadores sociales (y, por supuesto, ese tercer
sector de “profesionales de la ayuda no lucrativa”) a jueces de primera
instancia, pasando por el profesorado, que, vaciados de cualquier recurso y
estímulo emancipador, en su trabajo con esos colectivos vulnerables (y
vulnerados) sólo pueden ofrecer su propio dolor como respuesta… Porque, además, todo esto sucede,
claro está, en plena crisis del concepto
y práctica del Estado-nación, ya sin verdadera capacidad (o haciendo
dejación de ella) para administrar con la más mínima autonomía su territorio al
estar en cuestión las propias ideas de Estado
de Derecho, Estado Social de Derecho y el marco moderno de relaciones internacionales.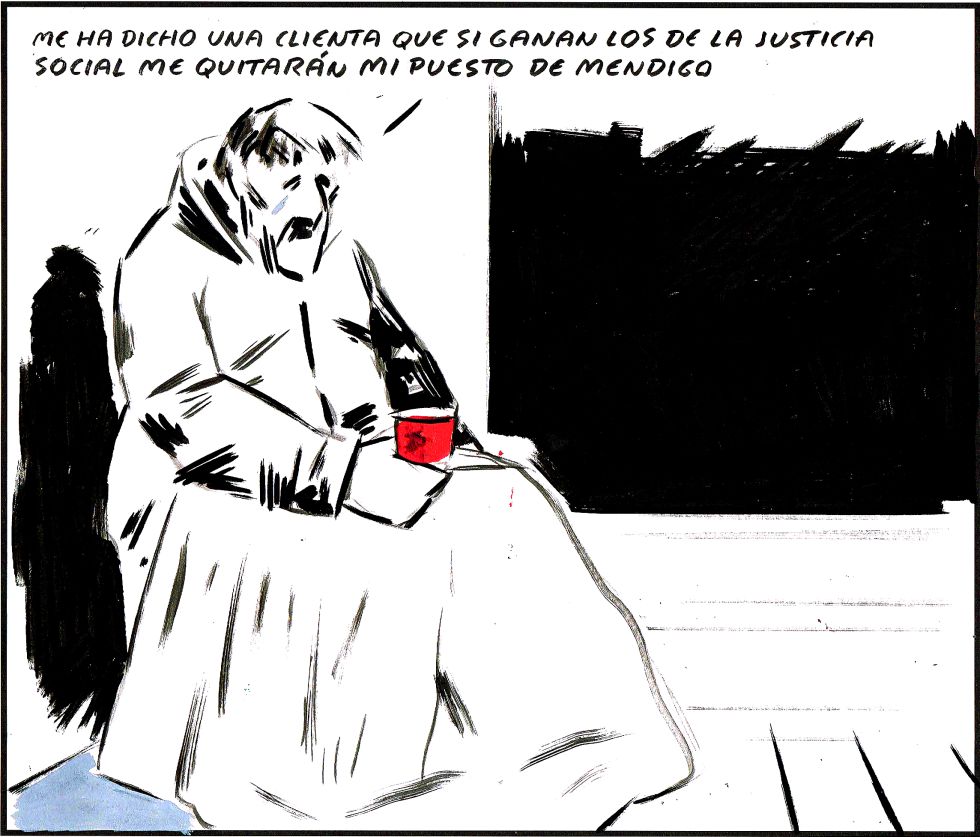 En definitiva que, en un
mundo simbólica y mediáticamente interconectado, las inmensas mayorías de
personas desahuciadas de todo apenas pueden soportar por más tiempo la ufana
opulencia de los amos del mundo… Una
situación para la que la supuesta necesidad de (re)educación en valores (abstractos) de tolerancia o solidaridad
no es más que la perpetuación (muchas veces bienintencionada) de enfoques (una
suerte de beneficencia o caridad secularizadas) que apuntalan las
necesidades estructurales del sistema de
desarrollo económico neoliberal, que, por ejemplo, pasa del concepto
“Europa fortaleza” a replantearse una “gestión de los flujos migratorios” (no,
desde luego, al debate sobre el reconocimiento universal de la libertad de
tránsito y asentamiento de las personas –tal y como “generosamente” hace con
los capitales-) ante las necesidades acuciantes de mano de obra de baja
cualificación derivadas de sus bajos índices de natalidad y el envejecimiento
de su población (que cierra el círculo de nuevas necesidades de mano de obra
para trabajos asistenciales “de bajo estatus”)…
En definitiva que, en un
mundo simbólica y mediáticamente interconectado, las inmensas mayorías de
personas desahuciadas de todo apenas pueden soportar por más tiempo la ufana
opulencia de los amos del mundo… Una
situación para la que la supuesta necesidad de (re)educación en valores (abstractos) de tolerancia o solidaridad
no es más que la perpetuación (muchas veces bienintencionada) de enfoques (una
suerte de beneficencia o caridad secularizadas) que apuntalan las
necesidades estructurales del sistema de
desarrollo económico neoliberal, que, por ejemplo, pasa del concepto
“Europa fortaleza” a replantearse una “gestión de los flujos migratorios” (no,
desde luego, al debate sobre el reconocimiento universal de la libertad de
tránsito y asentamiento de las personas –tal y como “generosamente” hace con
los capitales-) ante las necesidades acuciantes de mano de obra de baja
cualificación derivadas de sus bajos índices de natalidad y el envejecimiento
de su población (que cierra el círculo de nuevas necesidades de mano de obra
para trabajos asistenciales “de bajo estatus”)… ¿Cabe
pues, aquí y ahora, en estas sociedades
complejas, el ensayo de soluciones
simples (como la exclusión y control manu militari de los excluídos) o los ejercicios de “lavado de
caras y conciencias” en el discurso que apuntala imaginarios políticamente correctos, para los conflictos derivados del injustamente desigual reparto de la riqueza?... La tentación
excluyente en un mundo globalizado e interconectado parece vana y absurda,
pues, entre otras cosas, exigirá el continuo refuerzo de esa manu militari, el permanente
levantamiento de vallas y muros más y
más altos (en México como en Melilla), para, ante la radicalización creciente de la opresión globalizada, resistir los inevitables brotes de
insumisión de los nuevos parias (aquellos a los que, hace poco más de un
siglo, abría sus brazos la neoyorquina Estatua
de la Libertad, tratados hoy ya como meros “excedentes humanos”), ya sin nada que perder… ¿Cómo frenar
sus urgencias por “buscarse la vida” allí donde estimen que pueden encontrarla
más llevadera?... ¿no es más sostenible, a medio y largo plazo, el ensayo de
respuestas que, partiendo del (re)conocimiento
de los procesos de exclusión, de su contexto y de nuestras
responsabilidades, apuesten por la creación de las condiciones objetivas para frenarlos (con el reconocimiento del derecho a la vida, con todas las
consecuencias inherentes a la mera condición
de ser humano implantado en el mundo, a través de políticas públicas inclusivas de capacitación,…) y compensarlos cuando se produzcan (con garantía de mínimos vitales) para posibilitar la convivencia simétrica a
partir de la voluntad de enfrentarse colectivamente al propio conflicto?...
Desde luego, el reparto actual del poder
material lo torna casi utópico,
pero la alternativa, lo que está ocurriendo porque así se está haciendo, lo que
vemos y sentimos a nuestro paso (si resistimos la tentación de forzar una
tortícolis de tanto mirar continuamente
para otro lado), resulta ya insoportable… Y, muy probablemente, temerario y
dramático.
¿Cabe
pues, aquí y ahora, en estas sociedades
complejas, el ensayo de soluciones
simples (como la exclusión y control manu militari de los excluídos) o los ejercicios de “lavado de
caras y conciencias” en el discurso que apuntala imaginarios políticamente correctos, para los conflictos derivados del injustamente desigual reparto de la riqueza?... La tentación
excluyente en un mundo globalizado e interconectado parece vana y absurda,
pues, entre otras cosas, exigirá el continuo refuerzo de esa manu militari, el permanente
levantamiento de vallas y muros más y
más altos (en México como en Melilla), para, ante la radicalización creciente de la opresión globalizada, resistir los inevitables brotes de
insumisión de los nuevos parias (aquellos a los que, hace poco más de un
siglo, abría sus brazos la neoyorquina Estatua
de la Libertad, tratados hoy ya como meros “excedentes humanos”), ya sin nada que perder… ¿Cómo frenar
sus urgencias por “buscarse la vida” allí donde estimen que pueden encontrarla
más llevadera?... ¿no es más sostenible, a medio y largo plazo, el ensayo de
respuestas que, partiendo del (re)conocimiento
de los procesos de exclusión, de su contexto y de nuestras
responsabilidades, apuesten por la creación de las condiciones objetivas para frenarlos (con el reconocimiento del derecho a la vida, con todas las
consecuencias inherentes a la mera condición
de ser humano implantado en el mundo, a través de políticas públicas inclusivas de capacitación,…) y compensarlos cuando se produzcan (con garantía de mínimos vitales) para posibilitar la convivencia simétrica a
partir de la voluntad de enfrentarse colectivamente al propio conflicto?...
Desde luego, el reparto actual del poder
material lo torna casi utópico,
pero la alternativa, lo que está ocurriendo porque así se está haciendo, lo que
vemos y sentimos a nuestro paso (si resistimos la tentación de forzar una
tortícolis de tanto mirar continuamente
para otro lado), resulta ya insoportable… Y, muy probablemente, temerario y
dramático. O
dicho de otro modo, ¿cómo avanzar hacia unas verdaderas condiciones de posibilidad de erradicación universal de la desigualdad
injusta como prioridad sin menguas ni aplazamientos?, ¿es posible aún, aquí
y ahora, una auténtica política mundial (europea,
nacional, local) dirigida hacia la redistribución
justa, equitativa y segura de la riqueza?... Porque, a fin de cuentas, de
eso hablamos cuando hablamos de justicia
social.
O
dicho de otro modo, ¿cómo avanzar hacia unas verdaderas condiciones de posibilidad de erradicación universal de la desigualdad
injusta como prioridad sin menguas ni aplazamientos?, ¿es posible aún, aquí
y ahora, una auténtica política mundial (europea,
nacional, local) dirigida hacia la redistribución
justa, equitativa y segura de la riqueza?... Porque, a fin de cuentas, de
eso hablamos cuando hablamos de justicia
social. Todo ello será
introducido y desarrollado, en sus aspectos conceptuales básicos (relativos,
muy especialmente, a las desigualdades injustas en la distribución de la
riqueza, el acceso a las ayudas a la dependencia, el salario social, la
vivienda, la salud, la educación, etc., por el propio coordinador del Foro, José
Ignacio Fernández del Castro, tras cuya intervención (e,
incluso, durante la misma) se establecerá un debate general entre todas las
personas asistentes. Como siempre, se
facilitará a dichas personas documentación sobre el tema abordado (incluyendo
el guión de la sesión, recomendaciones bibliográficas y cinematográficas, e
informaciones de interés), en un dossier elaborado por el coordinador
del Foro. La sesión se celebra en relación con el Día Mundial de la Justicia Social (20
de Febrero) y tendrá lugar en el Aula
3 de
Todo ello será
introducido y desarrollado, en sus aspectos conceptuales básicos (relativos,
muy especialmente, a las desigualdades injustas en la distribución de la
riqueza, el acceso a las ayudas a la dependencia, el salario social, la
vivienda, la salud, la educación, etc., por el propio coordinador del Foro, José
Ignacio Fernández del Castro, tras cuya intervención (e,
incluso, durante la misma) se establecerá un debate general entre todas las
personas asistentes. Como siempre, se
facilitará a dichas personas documentación sobre el tema abordado (incluyendo
el guión de la sesión, recomendaciones bibliográficas y cinematográficas, e
informaciones de interés), en un dossier elaborado por el coordinador
del Foro. La sesión se celebra en relación con el Día Mundial de la Justicia Social (20
de Febrero) y tendrá lugar en el Aula
3 de 
No hay comentarios:
Publicar un comentario