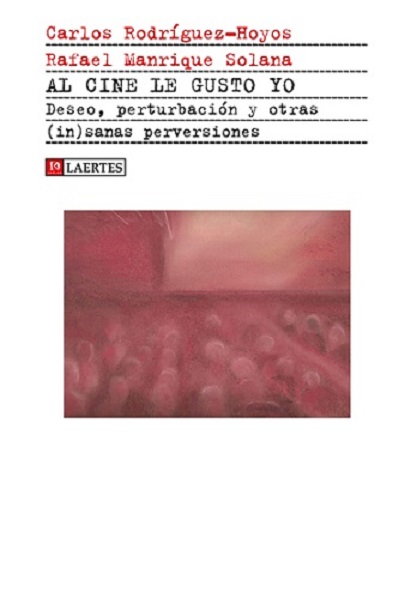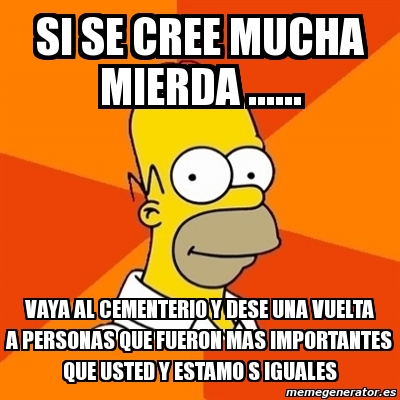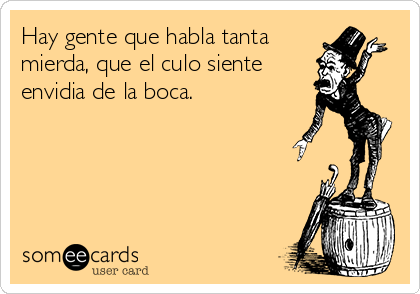El Centro Municipal Integrado de El Llano (c/ Río de Oro, 37- Gijón), en su sesión del mes de Noviembre-2017 (Martes, 28, a las 19’30 horas) del Foro Filosófico Popular “Pensando aquí y ahora” abordará
el tema «La filosofía en dialéctica con lo escatológico
aquí y ahora: Del retrete como espacio (y tiempo) de reflexión al “amor a la
sabiduría” como excremento». La sesión
se plantea como un acercamiento general y concreto a las perspectivas y concepciones
desde las que “lo escatológico” ha establecido una cierta dialéctica histórica
con nuestra forma de ver y pensar el mundo… Para ello nos centraremos en los
sentidos mundanos de “lo escatológico”
que encuentran su etimología en el griego skor,
skatos= excremento + logos= tratado: 1/ “Que
tiene relación con la escatología o estudio y tratado de los excrementos y
suciedades”; 2/ “Se aplica al
lenguaje que es grosero e indecente, incluyendo las supersticiones y dichos
sobre los excrementos”… Dejaremos, por tanto, a un lado (aunque no
totalmente) el sentido teológico procedente del griego eskhatos= último + logos=
tratado: En Teología, “que tiene relación
con la escatología o conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de
ultratumba, al destino último del ser humano y del universo”.
El hecho es que, ya decimos, muchos
seres humanos “evacúan” (evacuamos) sus mejores reflexiones, sus lecturas más
provechosas y hasta, en ocasiones, sus escritos más lúcidos y lucidos en la
intimidad del retrete, ese rincón de la privacidad que nos permite sentirnos
seguros, convencidos de que no habrá interrupciones molestas, refugiados tras
una puerta con cerrojo que a nadie extraña… Un refugio personal, en fin,
propicio a la relajación del cuerpo y el flujo libérrimo de las ideas. Es un
hecho que el retrete, gran símbolo de
las políticas públicas de saneamiento
universal (lo que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a
dictar el 24 de julio de 2013 la Resolución 67/291 por la que «decide designar
el 19 de noviembre Día Mundial del Retrete en el contexto
de la propuesta Saneamiento para Todos»,
plasmada en una campaña de toma de conciencia de la importancia del acceso
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento), ha
salvado más vidas que cualquier medicamento (para decirlo con palabras de la
propia Organización de las Naciones
Unidas al señalar como tema del Día
Mundial del Retrete 2017 el de
las Aguas Residuales bajo el lema “¿Dónde van las heces?”: «Los retretes salvan vidas porque
evitan que a través de las heces humanas se propaguen enfermedades mortales.
Sin embargo, 4500 millones de personas no cuentan en sus viviendas con sistemas
que eliminen los excrementos de forma segura. Celebramos el Día Mundial del
Retrete para concienciar acerca de la crisis mundial de saneamiento y fomentar
medidas que la resuelvan.
Para 2030, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en concreto el ODS 6, tiene por fin hacer llegar el saneamiento a todos los habitantes del
planeta, reducir a la mitad las aguas no tratadas y aumentar su re-utilización.
[…] Este año, la celebración del Día Mundial de Retrete se centra en el
tratamiento de las aguas residuales, al igual que el pasado Día Mundial
del Agua. En este contexto, nos hacemos la pregunta “¿Dónde van las heces?”.
Para alcanzar el ODS 6, es necesario que las heces pasen por un proceso
compuesto por cuatro fases: 1- Depósito: Las heces deben depositadas retretes
higiénicos y almacenadas en fosas o contenedores herméticos, de manera que los
excrementos no entren en contacto con las personas. 2- Transporte: Tuberías o
servicios de vaciado de letrinas para llevar las heces a la fase de
tratamiento. 3- Tratamiento: Las heces deben ser tratadas y convertidas en
aguas residuales y deshechos depurados para que se puedan volver al medio
ambiente sin que supongan un riesgo para la salud pública. Y 4- Eliminación y
reutilización: Las heces, una vez tratadas correctamente, se pueden reutilizar
como combustible o fertilizante.»)… Pero no lo es menos que, a medida que se va
extendiendo por sociedades más saludables, podemos decir que vamos
al retrete, luego pensamos, luego existimos. Una existencia más
allá de toda duda (Cartesius dixit,
porque ni el genio maligno puede
evitar nuestras necesidades de defecar) que no puede ser ajena al hecho de que
hoy hay dos mil cuatrocientos millones de personas que carecen de letrinas
adecuadas y mil millones se ven obligadas aún a defecar al aire libre. «Primum vivere, deinde philosophari», dice el adagio latino de
diversa atribución (¿Hobbes?, ¿Descartes?, incluso en el soneto “Dálogo entre Babieca y Rocinante” del Prólogo de El Quijote se utiliza una
fórmula opuesta, pues, el caballo del Cid se enreda en la siguiente
conversación con el asno de Sancho: «…-¿Es
necedad amar? -No es gran prudencia. / -Metafísico estáis. -Es que no como…»)
y, en efecto, debemos hacernos conscientes del privilegio que supone, aquí y
ahora, disponer del tiempo y el espacio para sentir el platónico asombro que
nos lleve a interrogarnos socráticamente para, conociéndonos a nosotros mismos
en nuestras propias miserias, reflexionar sobre cuanto nos rodea. La falta de
acceso a un retrete o la deficiencia del mismo no sólo aumentan el riesgo de
enfermedad, sino que convierte especialmente a mujeres y niñas en potencial objeto
de abusos y violaciones por falta de refugio para la privacidad de sus
deposiciones... Pero, ¿no es la ausencia de retretes adecuados, más allá de
esos riesgos físicos radicales, también una pérdida, para mujeres y hombres, niñas
y niños, de la ocasión para “pararse a pensar”, desde un refugio seguro en
medio del más o menos agitado devenir de la vida?. Porque, como la
disposición de fuentes seguras de agua potable y el acceso a un buen
saneamiento se consagran como derechos humanos básicos, también la Conferencia General de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) proclamó, el 29 de Julio de 2005 (Resolución 33C/45), el tercer
jueves del mes de Noviembre como Día
Mundial de la Filosofía por cuanto «La
filosofía es el estudio de la naturaleza de la realidad y de la existencia, de
lo que es posible conocer, y del comportamiento correcto e incorrecto. Proviene
de la palabra griega “phílosophía”, que significa “el amor a la sabiduría”. Es
uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a
llegar al sentido mismo de la vida.
Muchos pensadores afirman que el “asombro” es
la raíz de la filosofía. De hecho, la filosofía proviene de la tendencia
natural de los seres humanos de sentirse asombrados por sí mismos y por el
mundo que les rodea. La filosofía nos enseña a reflexionar sobre la reflexión
misma, a cuestionar continuamente verdades ya establecidas, a verificar
hipótesis y a encontrar conclusiones. Durante siglos, en todas las culturas, la
filosofía ha dado a luz conceptos, ideas y análisis que han sentado las bases
del pensamiento crítico, independiente y creativo.
Para la UNESCO, la filosofía proporciona
las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz
mundial: la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad.
Además, la filosofía ayuda a consolidar los auténticos fundamentos de la
coexistencia pacífica y la tolerancia.»
Pero,
como señalaba el psicoanalista francés Dominique Laporte en su Historia
de la mierda (1978 –edición en castellano en Pretextos, 1998-), «De la mierda no se habla. Pero ningún
objeto, ni siquiera el sexo, ha dado tanto que hablar, y esto ha ocurrido
siempre»… Y así sigue la cosa. Por eso es cada vez más urgente y necesario,
a medida que nuestras sociedades producen más y más excrecencias y basuras, el
debate público racional sobre “lo
excrementicio”, ya incorporado a
la cultura y núcleo constante de transgresión… ¿Cómo no hablar y reflexionar sobre algo tan
cotidiano (pensemos, por ejemplo, en los tres mil millones de rollos de papel
higiénico que se utilizan cada año en España) que, inevitablemente, “pringa”
nuestras sociedades, su cultura, sus artes y hasta sus religiones?... ¿En qué
momento, por ejemplo, un meadero (como propuso Duchamp) puede convertirse en
una obra de arte?: la cosa no puede, por supuesto, depender de una aislada
voluntad subjetiva cualquiera, sino que, cuando el pintor normando Marcel Duchamp hizo su
propuesta de “arte urinario” en 1917, enviando la fountain de forma anónima a un jurado artístico norteamericano (del
que él mismo formaba parte) tras seleccionarlo entre centenares de objetos
similares en una fábrica de artículos sanitarios producidos en serie,
introducía un factor objetivo que diferencia ese urinario (tan reconocido y
reconocible hoy en todo el orbe), de cualquier otro mingitorio idéntico
dedicado a su “función instrumental” recibiendo orina anónima: una firma (que
no fue la de Duchamp, sino el seudónimo R.
Mutt, el orondo y divertido héroe de cómic bien conocido entonces por el
público estadounidense) y la ubicación (con cambio de funcionalidad) que ella
le proporcionaría a través del jurado. Éste, salvo Duchamp mismo, ignoraba
la identidad del autor de esa propuesta que se situaba entre la astracanada
intrascendente y la transgresión revolucionaria que acabaría por desencadenas
cambios estéticos decisivos: los objetos «ready-made»,
tal como Duchamp los llamó por estar previa e industrialmente confeccionados,
entraban en las salas de arte para quedarse. Y es precisamente la pragmática simbólica, la intencionalidad
del artista al “imponer su presencia” en ellas sin cambios materiales visibles,
lo que transforma su significación, pasando de la condición primaria e higiénica
que lo vincula a los excusados a una secundaria y estética en la pared de un
museo… ¡El «ready-made» como punta de
lanza que introduce, para quedarse, lo
escatológico cotidiano en la historia del arte de vanguardia! (reflexiones
de gran interés a este respecto ofrece Jean Clair en De inmundo: Apofatismo y
apocatástasis en el arte de hoy -2004, con edicón en castella en Arena
Libros, 2007-).
Y
esto nos retrotrae a las fuentes teológicas del sentido de lo escatológico pues, por ejemplo, el hecho de que uno de los
nombres del Diablo sea Belcebú, «el señor
de las moscas», se debe, según el medievalista José María Miura, a que siempre
se consideró que el Angel Caído debía
de vivir rodeado de excrementos… Y los Evangelios
apócrifos cuentan que, ante los presentes recibidos de los Magos de
Oriente, la Virgen María les entregó un pañal del Niño Jesús con inequívocas muestras
de uso (al que luego se atribuirían poderes milagrosos, asegurando a día de hoy
la catedral Vieja de Lérida y la de Valencia la conservación de reliquias procedentes
de tan, en todos los sentidos, escatológico objeto). Y tampoco el Islam se “libra del marrón”: Abu Ayyub
al-Ansari (Medina, 576- Constantinopla, 674) precisó en su obra Sahih
las concretas nstrucciones de Mahoma al respecto: «Cuando vayáis a defecar, no os pongáis enfrente ni de espaldas a la
alquibla, sino en dirección al este o al oeste»; y Abu Hurairah (Baha, 603-
Medina, 681), compañero del propio Mahoma, relata en sus hadices cómo el Profeta se limpiaba con piedras tras evacuar. Por
otra parte, Laporte alude a la deificación que los egipcios hacían de los
excrementos de lagarto; y atribuye a la tribu de los Samoas en la Polinesia la celebración de los recién nacidos “como excrementos de sus dioses”.
 Pero,
volviendo a lo terrenal, lo cierto es que la historia de lo escatológico está inequívocamente inserta en la propia historia
del progreso (véanse, por ejemplo,
además del citado libro de Laporte, otros más recientes como Una
vieja historia de la mierda de Alfredo López Austin y Francisco Toledo
–CEMCA, 2009- que sigue, en buena medida, la vía antropológica abierta por John
Gregory Bourke en su Escatología y civilización: Los
excrementos y su presencia en las costumbres, usos y creencias de los pueblos
–con edición en Círculo Latino, 2005-, para desembocar en un enfoque más
político en Suciedad, cuerpo y
Civilización de José Manuel Silvero –UNA, 2014-): alrededor de
las letrinas de la gran civilización romana se desarrollaba una intensa vida
social (incluso con falsas deposiciones cuyos falsarios ejecutantes sólo
pretendían establecer conversación por ver si los invitaban a cenar); y, a
veces, lo fecal envuelvía incluso los momentos culminantes de las vidas más
egregias (recoge, por ejemplo, Lucio
Anneo Séneca -Córdoba, 4 a.N.E./ Roma, 65 d.N.E.- en su satítica Apocolocyntosis divi Claudii las
supuestas últimas palabras del emperador Claudio antes de morir: «Vae me. Puto, cocacavi me. Quod an fecerit,
nescio: omnia certe concacavi.»; es decir: «¡Ay de mí, creo que me he cagado! Cómo ha podido suceder, no lo sé,
pero lo cierto es que me he llenado todo de mierda.»)… No tan dramática y
postrera es la anécdota que nos ofrece el bibliófilo escritor Rafael Solaz en su
opúsculo autoeditado Elogios al buen cagar. De la mierda y sus
derivados: Obra útil a naturales y forasteros (2005) sobre cómo San
Agustín (Tagaste, 354- Hippo Regius, 430) da cuenta, en La ciudad de Dios (412-426)
de un hombre que había adquirido una habilidad extraordinaria en el arte de
soltar ventosidades, circunstancia que el propio autor cree ver repetida (en un
marco ya de “ventosa –no sabemos si venturosa- estética”) en la Valencia de los
años 70, con el concierto de pedos ofrecido en un pub por un alegre mozalbete.
En cualquier caso, parece que, todavía en el siglo XIX, era costumbre de
algunas tribus australianas mantener animados coloquios mientras satisfacían
las necesidades evacuatorias… Pero de las letrinas colectivas se fue pasando a
las privadas, primero como símbolo de distinción de reyes y grandes nobles,
para extenderse luego, poco a poco, por la plebe, de suerte que «el aumento de la riqueza trajo consigo la
costumbre de hacer privada la defecación». Aunque también cabe señalar, con
Laporte, que en ese proceso surge el concepto de intimidad, hasta entonces desconocido (como se puede ver en la
avanzada carta, de 9 de octubre de 1694, en la que la duquesa de Orleans confía
sus tribulaciones a la electriz de Hannover con respecto a lo incómoda que
resulta la falta de excusados en el palacio de Fontainebleau: «Sois muy dichosa de poder cagar cuando
queráis. [...] No ocurre lo mismo aquí, donde estoy obligada a guardar mi
cagallón hasta la noche. [...] Tengo la molestia de tener que ir a cagar fuera,
lo que me enfada, porque me gusta cagar a mi aire, cuando mi culo no se expone
a nada. Item todo el mundo nos ve cagar...»).
Pero,
volviendo a lo terrenal, lo cierto es que la historia de lo escatológico está inequívocamente inserta en la propia historia
del progreso (véanse, por ejemplo,
además del citado libro de Laporte, otros más recientes como Una
vieja historia de la mierda de Alfredo López Austin y Francisco Toledo
–CEMCA, 2009- que sigue, en buena medida, la vía antropológica abierta por John
Gregory Bourke en su Escatología y civilización: Los
excrementos y su presencia en las costumbres, usos y creencias de los pueblos
–con edición en Círculo Latino, 2005-, para desembocar en un enfoque más
político en Suciedad, cuerpo y
Civilización de José Manuel Silvero –UNA, 2014-): alrededor de
las letrinas de la gran civilización romana se desarrollaba una intensa vida
social (incluso con falsas deposiciones cuyos falsarios ejecutantes sólo
pretendían establecer conversación por ver si los invitaban a cenar); y, a
veces, lo fecal envuelvía incluso los momentos culminantes de las vidas más
egregias (recoge, por ejemplo, Lucio
Anneo Séneca -Córdoba, 4 a.N.E./ Roma, 65 d.N.E.- en su satítica Apocolocyntosis divi Claudii las
supuestas últimas palabras del emperador Claudio antes de morir: «Vae me. Puto, cocacavi me. Quod an fecerit,
nescio: omnia certe concacavi.»; es decir: «¡Ay de mí, creo que me he cagado! Cómo ha podido suceder, no lo sé,
pero lo cierto es que me he llenado todo de mierda.»)… No tan dramática y
postrera es la anécdota que nos ofrece el bibliófilo escritor Rafael Solaz en su
opúsculo autoeditado Elogios al buen cagar. De la mierda y sus
derivados: Obra útil a naturales y forasteros (2005) sobre cómo San
Agustín (Tagaste, 354- Hippo Regius, 430) da cuenta, en La ciudad de Dios (412-426)
de un hombre que había adquirido una habilidad extraordinaria en el arte de
soltar ventosidades, circunstancia que el propio autor cree ver repetida (en un
marco ya de “ventosa –no sabemos si venturosa- estética”) en la Valencia de los
años 70, con el concierto de pedos ofrecido en un pub por un alegre mozalbete.
En cualquier caso, parece que, todavía en el siglo XIX, era costumbre de
algunas tribus australianas mantener animados coloquios mientras satisfacían
las necesidades evacuatorias… Pero de las letrinas colectivas se fue pasando a
las privadas, primero como símbolo de distinción de reyes y grandes nobles,
para extenderse luego, poco a poco, por la plebe, de suerte que «el aumento de la riqueza trajo consigo la
costumbre de hacer privada la defecación». Aunque también cabe señalar, con
Laporte, que en ese proceso surge el concepto de intimidad, hasta entonces desconocido (como se puede ver en la
avanzada carta, de 9 de octubre de 1694, en la que la duquesa de Orleans confía
sus tribulaciones a la electriz de Hannover con respecto a lo incómoda que
resulta la falta de excusados en el palacio de Fontainebleau: «Sois muy dichosa de poder cagar cuando
queráis. [...] No ocurre lo mismo aquí, donde estoy obligada a guardar mi
cagallón hasta la noche. [...] Tengo la molestia de tener que ir a cagar fuera,
lo que me enfada, porque me gusta cagar a mi aire, cuando mi culo no se expone
a nada. Item todo el mundo nos ve cagar...»).
 Volviendo
incluso mucho más atrás encontramos el sentido diagnóstico, curativo y hasta
cosmético de las heces: Hipócrates (Cos, 460- Tesalia, 370 a.N.E.), padre
griego de la medicina, ya intuyó que lo que sale por el ojo del culo (Quevedo dixit) dice mucho de lo que hay dentro, aunque
nunca llegara a prescribir ni a curar con mierda pese a que no son escasos los
testimonios que prueban tales usos curativos durante siglos: Laporte señala
como los egipcios hacían oler a las mujeres emanaciones de desechos conservados
de cocodrilo para calmar la histeria; y hasta en la Francia el siglo XVIII se
utilizaba un destilado de boñigas de vaca, eufemísticamente nombrado “Agua de Milflores”, para aliviar las inflamaciones
de llagas y tumores, a la vez que para combatir la calvicie se empleaba un
compuesto cuyo “principio activo” eran los excrementos de rata… Y es que está
perfectamente documentado el amplio uso de plastas y orinas en cosmética al
menos hasta ese siglo XVIII (parece que en el siglo IV San Jerónimo inició una
campaña contra estas costumbres, pero no debió de tener gran éxito, porque en
una obra francesa de 1752 se cita a «una
mujer de alcurnia» que tenía un criado «joven
y muy sano» al que le encargaba envasar sus excrementos para obtener de
ellos maquillajes supuestamente suavizantes y embellecedores de la piel).
Volviendo
incluso mucho más atrás encontramos el sentido diagnóstico, curativo y hasta
cosmético de las heces: Hipócrates (Cos, 460- Tesalia, 370 a.N.E.), padre
griego de la medicina, ya intuyó que lo que sale por el ojo del culo (Quevedo dixit) dice mucho de lo que hay dentro, aunque
nunca llegara a prescribir ni a curar con mierda pese a que no son escasos los
testimonios que prueban tales usos curativos durante siglos: Laporte señala
como los egipcios hacían oler a las mujeres emanaciones de desechos conservados
de cocodrilo para calmar la histeria; y hasta en la Francia el siglo XVIII se
utilizaba un destilado de boñigas de vaca, eufemísticamente nombrado “Agua de Milflores”, para aliviar las inflamaciones
de llagas y tumores, a la vez que para combatir la calvicie se empleaba un
compuesto cuyo “principio activo” eran los excrementos de rata… Y es que está
perfectamente documentado el amplio uso de plastas y orinas en cosmética al
menos hasta ese siglo XVIII (parece que en el siglo IV San Jerónimo inició una
campaña contra estas costumbres, pero no debió de tener gran éxito, porque en
una obra francesa de 1752 se cita a «una
mujer de alcurnia» que tenía un criado «joven
y muy sano» al que le encargaba envasar sus excrementos para obtener de
ellos maquillajes supuestamente suavizantes y embellecedores de la piel).
 La
mierda, la basura, lo excrementicio llegan, pues, a ser un tesoro con distintos
valores reales y simbólicos: así lo pueden atestiguar los Koun-tse-fan
de la China del siglo XIX, esos retretes públicos dispuestos en fila y
guardados por un agente cuyos usuarios no sólo no tenían que pagar al guardián,
sino que recibían de él una moneda en pago por la mercancía que acababan de
depositar y que, seguramente, serviría de abono en los campos de cultivo.
La
mierda, la basura, lo excrementicio llegan, pues, a ser un tesoro con distintos
valores reales y simbólicos: así lo pueden atestiguar los Koun-tse-fan
de la China del siglo XIX, esos retretes públicos dispuestos en fila y
guardados por un agente cuyos usuarios no sólo no tenían que pagar al guardián,
sino que recibían de él una moneda en pago por la mercancía que acababan de
depositar y que, seguramente, serviría de abono en los campos de cultivo.
 Aún
así, cabe afirmar que el interés
académico por lo escatológico se ha vinculado, sobre todo, a su uso en las
letras y en las artes… Y es que ¿cómo renunciar
a la mierda, que es una de las grandes bazas cómicas de la primera parte de El
Quijote (1605); que es piedra angular de la obra jocosa de Quevedo (incluyendo
sus divertidas Gracias y desgracias del ojo del culo, 1623); que llevó a
Jonathan Swift a plantear satíricamente, en El arte de meditar sobre el retrete
(1727), la construcción de letrinas de lujo por todo Londres; que condujo el
afán provocador de Henry Miller a Leer en el retrete (1952)?... ¿Cómo
ignorar que la mierda se ha convertido en simbólico instrumento de ataque al orden social establecido para
una parte significativa y relevante de la poesía contemporánea, especialmente
las vanguardias, cuyo lema podría estar en el verso «Somos marginados y hacemos de la mierda nuestra bandera»?, ¿cómo
desconocer su conexión con esa riada de opúsculos escatológicamente mordaces que,
casi clandestinamente (y recogida por Solaz en su breve tratado), circularon
por circuitos paraliteriarios (en frecuente hermandad con la literatura erótica
de los siglos XVIII y XIX) con títulos como La Oración en defensa del pedo
(Pro crepitu ventris) (Manuel Martí, 1776) o Los perfumes de Barcelona:
Canción catable, si la oliera el diablo que la leyera (1870 en una de
sus últimas versiones); un fenómeno transnacional como lo demuestra la Biblioteca Scatologica, publicada en París en 1849 como recopilación, de cientos
de opúsculos similares aparecidos, muchos aún en latín, por toda Europa entre
los siglos XVI y XIX?... No se puede, porque hoy, evidentemente, ese hacer
literario vuelca su flujo en Internet (incluyendo la imagen y el “reality”: podemos,
por ejemplo, encontrar decenas de taxonomías
de tipos de mierda en tono más o menos humorístico o páginas que recopilan
fotos digitales de deposiciones para que sean votadas y jerarquizadas en un ranking)... No podemos porque la
transgresora sononidad del “caca, culo,
pis” infantil es aprovechada por la industria editorial en decenas de
libros escatológicos para la infancia, como El libro de la caca (Pernilla
Stalfeli, 2012), con diez mil ejemplares impresos sólo en España (y es que su
comienzo resulta irrefutable: «Si estás
vivo tendrás que hacer caca de vez en cuando»). Así que, ¿por qué no,
hablar de ello?... Y es que ha de ser posible pensar,
incluso, en la repugnancia y el asco que puede llegar a provocarnos (véase la
certera y prolija Anatomía del asco, 1997, que nos ofrece William Ian Miller –con edición castellana en
Taurus, 1998-) para enfrentarnos al hecho de que buena parte de la historia de
las ideas de estos últimos doscientos años se ha construido sobre la
consagración de la idea de lo límpido
como poderoso principio civilizatorio y garante de la consolidación de la modernidad frente a la barbarie... Y lo ha hecho desde un imaginario del higienismo en el que la
mierda (material y simbólica) es el núcleo generador de prácticas condenadas
por prejuicios y temores al secretismo y la ocultación… ¿Debemos, por ejemplo,
acatar que la lengua, escrita y hablada, esté “higienizada por lo políticamente
correcto” para evitar así cualquier posible “contagio indeseable”?. Allí donde los cuerpos disciplinados hasta
el disparate del bodybuilding se consideran
“impecables”, la demonización de lo excrementicio, de la basura, de lo sucio es
un instrumento valioso para quienes pretenden controlar esos cuerpos y sus
comportamientos… Fueron primero ideas como la de “pureza excelsa” las que, coligándose con otras como las de
“virginidad” o con la condición de “inmaculado” en la voluntad de instituciones
“rectoras de cuerpos y almas” (como la Iglesia o la Escuela), convirtieron la
idea de “mancha”, de “mácula”, en un núcleo trascendental de estigmatización que,
al fundir en su deshonra a las “gentes anormales” con las “moralmente sucias”,
hace aflorar el espacio, simbólico y real (pongamos, por ejemplo, el “gran encierro” foucaultiano), que reúne
a “los inmundos”, y, paradójicamente, ese “lugar
propicio a los que están fuera del mundo” (parafraseando el verso de Ángel
González), en sus periferias, no puede ser otro que el lugar secreto que todos
pretenden soslayar porque es “donde está la mierda, lo repulsivo, lo
asqueroso”; o sea, el retrete simbólico del mundo… Un paisaje repugnante en el que se funden y
confunden basuras, nativos, campesinos, emigrantes, clandestinos y desahuciados
de todo tipo, desechos varios y todo tipo de residuos y excedentes: son los
límites de nuestras ciudades donde habitan nuestros peores temores de “ciudadanía
normalizada”, de “seres de este mundo”. Por eso se sitúan barreras entre un “nosotros”, limpios urbanitas, y un “ellos”, habitantes de lo inmundo, apenas
un velo que nos aporta un poco de seguridad y cierta confianza… Porque la
mancha debe ser limpiada siempre y a cualquier precio, sometiéndola en el peor
de los casos a la negación simbólica,
al ocultamiento precario bajo las raídas alfombras sociales de lo inmundo. Por eso, bien aseados nos
sentimos seguros, rodeados de gentes como nosotros, centradas y ordenadas. Pero
es así que «sin basura no
podríamos vivir», Gustavo Bueno dixit
(en una lúcida introducción más genérica a Telebasura y
democracia, Ediciones B, 2002), por lo que se trata más de clasificar (para clarificar) que de calificar (para
descartar) esa basura, de separar las
texturas sobrantes dadas distinguiendo las adventicias de las segregadas por la
descomposición de nuestra propia forma de ser y estar en el mundo…
Aún
así, cabe afirmar que el interés
académico por lo escatológico se ha vinculado, sobre todo, a su uso en las
letras y en las artes… Y es que ¿cómo renunciar
a la mierda, que es una de las grandes bazas cómicas de la primera parte de El
Quijote (1605); que es piedra angular de la obra jocosa de Quevedo (incluyendo
sus divertidas Gracias y desgracias del ojo del culo, 1623); que llevó a
Jonathan Swift a plantear satíricamente, en El arte de meditar sobre el retrete
(1727), la construcción de letrinas de lujo por todo Londres; que condujo el
afán provocador de Henry Miller a Leer en el retrete (1952)?... ¿Cómo
ignorar que la mierda se ha convertido en simbólico instrumento de ataque al orden social establecido para
una parte significativa y relevante de la poesía contemporánea, especialmente
las vanguardias, cuyo lema podría estar en el verso «Somos marginados y hacemos de la mierda nuestra bandera»?, ¿cómo
desconocer su conexión con esa riada de opúsculos escatológicamente mordaces que,
casi clandestinamente (y recogida por Solaz en su breve tratado), circularon
por circuitos paraliteriarios (en frecuente hermandad con la literatura erótica
de los siglos XVIII y XIX) con títulos como La Oración en defensa del pedo
(Pro crepitu ventris) (Manuel Martí, 1776) o Los perfumes de Barcelona:
Canción catable, si la oliera el diablo que la leyera (1870 en una de
sus últimas versiones); un fenómeno transnacional como lo demuestra la Biblioteca Scatologica, publicada en París en 1849 como recopilación, de cientos
de opúsculos similares aparecidos, muchos aún en latín, por toda Europa entre
los siglos XVI y XIX?... No se puede, porque hoy, evidentemente, ese hacer
literario vuelca su flujo en Internet (incluyendo la imagen y el “reality”: podemos,
por ejemplo, encontrar decenas de taxonomías
de tipos de mierda en tono más o menos humorístico o páginas que recopilan
fotos digitales de deposiciones para que sean votadas y jerarquizadas en un ranking)... No podemos porque la
transgresora sononidad del “caca, culo,
pis” infantil es aprovechada por la industria editorial en decenas de
libros escatológicos para la infancia, como El libro de la caca (Pernilla
Stalfeli, 2012), con diez mil ejemplares impresos sólo en España (y es que su
comienzo resulta irrefutable: «Si estás
vivo tendrás que hacer caca de vez en cuando»). Así que, ¿por qué no,
hablar de ello?... Y es que ha de ser posible pensar,
incluso, en la repugnancia y el asco que puede llegar a provocarnos (véase la
certera y prolija Anatomía del asco, 1997, que nos ofrece William Ian Miller –con edición castellana en
Taurus, 1998-) para enfrentarnos al hecho de que buena parte de la historia de
las ideas de estos últimos doscientos años se ha construido sobre la
consagración de la idea de lo límpido
como poderoso principio civilizatorio y garante de la consolidación de la modernidad frente a la barbarie... Y lo ha hecho desde un imaginario del higienismo en el que la
mierda (material y simbólica) es el núcleo generador de prácticas condenadas
por prejuicios y temores al secretismo y la ocultación… ¿Debemos, por ejemplo,
acatar que la lengua, escrita y hablada, esté “higienizada por lo políticamente
correcto” para evitar así cualquier posible “contagio indeseable”?. Allí donde los cuerpos disciplinados hasta
el disparate del bodybuilding se consideran
“impecables”, la demonización de lo excrementicio, de la basura, de lo sucio es
un instrumento valioso para quienes pretenden controlar esos cuerpos y sus
comportamientos… Fueron primero ideas como la de “pureza excelsa” las que, coligándose con otras como las de
“virginidad” o con la condición de “inmaculado” en la voluntad de instituciones
“rectoras de cuerpos y almas” (como la Iglesia o la Escuela), convirtieron la
idea de “mancha”, de “mácula”, en un núcleo trascendental de estigmatización que,
al fundir en su deshonra a las “gentes anormales” con las “moralmente sucias”,
hace aflorar el espacio, simbólico y real (pongamos, por ejemplo, el “gran encierro” foucaultiano), que reúne
a “los inmundos”, y, paradójicamente, ese “lugar
propicio a los que están fuera del mundo” (parafraseando el verso de Ángel
González), en sus periferias, no puede ser otro que el lugar secreto que todos
pretenden soslayar porque es “donde está la mierda, lo repulsivo, lo
asqueroso”; o sea, el retrete simbólico del mundo… Un paisaje repugnante en el que se funden y
confunden basuras, nativos, campesinos, emigrantes, clandestinos y desahuciados
de todo tipo, desechos varios y todo tipo de residuos y excedentes: son los
límites de nuestras ciudades donde habitan nuestros peores temores de “ciudadanía
normalizada”, de “seres de este mundo”. Por eso se sitúan barreras entre un “nosotros”, limpios urbanitas, y un “ellos”, habitantes de lo inmundo, apenas
un velo que nos aporta un poco de seguridad y cierta confianza… Porque la
mancha debe ser limpiada siempre y a cualquier precio, sometiéndola en el peor
de los casos a la negación simbólica,
al ocultamiento precario bajo las raídas alfombras sociales de lo inmundo. Por eso, bien aseados nos
sentimos seguros, rodeados de gentes como nosotros, centradas y ordenadas. Pero
es así que «sin basura no
podríamos vivir», Gustavo Bueno dixit
(en una lúcida introducción más genérica a Telebasura y
democracia, Ediciones B, 2002), por lo que se trata más de clasificar (para clarificar) que de calificar (para
descartar) esa basura, de separar las
texturas sobrantes dadas distinguiendo las adventicias de las segregadas por la
descomposición de nuestra propia forma de ser y estar en el mundo…
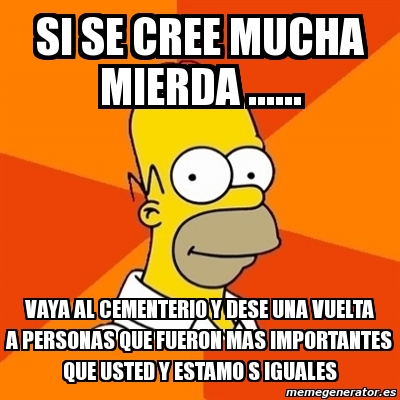 Porque,
digámoslo ya, la certeza más evidente de nuestra vida es que un día la
perderemos, que en algún momento, antes de cien años, vamos a morir y que nuestro
cuerpo corrupto desaparecerá en asqueroso y repugnante fango; es decir, el mero
hecho de nuestra corporeidad nos remite inexcusablemente
a lo infame. Así que, como nuestro
orgullo choca con su condición mortal y limitada por ese escatológicamente
bíblico (con ecos de bolero) “retorno al lodo”, en nuestra cotidianidad se
suceden dudas e ilusiones en un ejercicio de humano (y filosófico) asombro que
nos sitúa ante nuestra verdadera esencia; porque es esa conciencia de
repugnancia y asquerosidad inevitables la que nos permite superar el aséptico mito de “lo límpido” (que
impone cosmovisiones en las que todo está claro, es perfectamente lógico y permanece
“en el sitio que le corresponde”)... Para seguir interrogándonos, reevaluando
nuestra relación con las cosas, reorganizando lo que nos rodea, matizando las
convenciones y buscando puertos de amarre persuadidos de que siempre serán
precarios. La duda, esa piedra
angular de la modernidad cartesiana,
sigue siendo nuestra verdadera “arma cargada de futuro” (como decía Bakunin, «quien no duda, no avanza») y, por ello,
debemos preguntarnos: ¿seríamos mejores seres humanos si entramos en conflicto
con las convenciones más establecidas que separan lo “normal” de lo “inmundo”?,
¿cabe exigir en todo lugar y tiempo que, más allá de correcciones políticas, la asunción de la propia corporeidad,
infecta y escatológica, ha de ser punto de partida de cualquier acción política
(a fin de cuentas, corporeizar el tópico agustiniano, «hombre [corpóreo] soy y nada de lo que es humano me es ajeno», sería
ya un principio revolucionario)?.
Porque,
digámoslo ya, la certeza más evidente de nuestra vida es que un día la
perderemos, que en algún momento, antes de cien años, vamos a morir y que nuestro
cuerpo corrupto desaparecerá en asqueroso y repugnante fango; es decir, el mero
hecho de nuestra corporeidad nos remite inexcusablemente
a lo infame. Así que, como nuestro
orgullo choca con su condición mortal y limitada por ese escatológicamente
bíblico (con ecos de bolero) “retorno al lodo”, en nuestra cotidianidad se
suceden dudas e ilusiones en un ejercicio de humano (y filosófico) asombro que
nos sitúa ante nuestra verdadera esencia; porque es esa conciencia de
repugnancia y asquerosidad inevitables la que nos permite superar el aséptico mito de “lo límpido” (que
impone cosmovisiones en las que todo está claro, es perfectamente lógico y permanece
“en el sitio que le corresponde”)... Para seguir interrogándonos, reevaluando
nuestra relación con las cosas, reorganizando lo que nos rodea, matizando las
convenciones y buscando puertos de amarre persuadidos de que siempre serán
precarios. La duda, esa piedra
angular de la modernidad cartesiana,
sigue siendo nuestra verdadera “arma cargada de futuro” (como decía Bakunin, «quien no duda, no avanza») y, por ello,
debemos preguntarnos: ¿seríamos mejores seres humanos si entramos en conflicto
con las convenciones más establecidas que separan lo “normal” de lo “inmundo”?,
¿cabe exigir en todo lugar y tiempo que, más allá de correcciones políticas, la asunción de la propia corporeidad,
infecta y escatológica, ha de ser punto de partida de cualquier acción política
(a fin de cuentas, corporeizar el tópico agustiniano, «hombre [corpóreo] soy y nada de lo que es humano me es ajeno», sería
ya un principio revolucionario)?.
Porque
debemos sostener, con Martha Nussbaum (El ocultamiento de lo humano: repugnacia, vergüenza y ley, 2004 –con edición castellana en Katz, 2006-), que la repugnancia ha
sido utilizada a lo largo de la historia como un poderoso instrumento al
servicio de los esfuerzos sociales dirigidos a la exclusión de grupos y
personas: nuestro impulso hacia la ruptura con nuestra condición animal es tan
intenso que ya no nos basta con proscribir heces, cucarachas y animales rastreros
o viscosos; necesitamos un grupo de humanos para unirnos contra ellos, un “otros” que demonizar, una alteridad que
podamos cargar de perversiones y máculas
para situarla en el límite entre lo humano
y lo asimilable como vilmente animal.
Toda cultura, toda sociedad, todo pueblo a lo largo de la historia y en
cualquier lugar del planeta se ha ocupado del cuerpo, de sus cuidados y
conflictos relativos a la sexualidad, la manifestación de emociones, la higiene, la moralidad, la dietética, la
indumentaria o las diversas prácticas para su mantenimiento, pero lo ha hecho
con la voluntad de generar un estado de
cosas al servicio de esa instrumentalización
normativa excluyente de grupos humanos, en una suerte (o desgracia) de orden desordenado que debe ser sometido
a crítica… Porque, si dejamos de preguntar (y preguntarnos) por lo incuestionable, acabará por
multiplicarse “lo que no admite cuestionamiento”… Y es así que el “pensar” y el
“decir” no puede partir sino del asombrado interés por temas cotidianos capaces
de despertar un legítimo y desinteresado amor
a la verdad… ¿Puede, por ello, nestro pensar y saber mostrarse ajeno al déficit
de satisfacción de las necesidades básicas (incluyendo el acceso a retretes
salubres) de tantos seres humanos que malviven estigmatizados y repugnados en
“lugares inmundos” –lugares a los que se condena también los “saberes
residuales”, verdaderas excrecencias del pensamiento en un mundo gobernado por
la límpida utilidad y el beneficio inmediato-?.
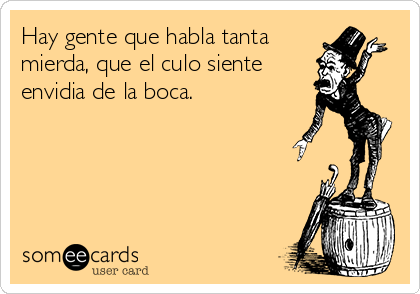 Dice un tópico que «somos lo que comemos», pero aceptarlo daría mayor propiedad al
«somos lo que cagamos»… Así lo veía ya el viejo relato nahua de Matlapa (San Luis Potosí): «Antes, la humanidad vivía triste,
La gente de este mundo tenía tamales, tenía atole; pero ni comía ni
bebía. Todos se conformaban con oler la
comida. No podían tragarla, porque no había forma de echarla fuera. Llegó el
dios del Maíz adonde vivían nuestros antepasados y les hizo su agujerito. Desde
entonces somos felices, porque ya podemos comer
tamales y atole.»…
Así que, ante un poder (mundano) que se manifiesta aquí y hora, primero y ante
todo, como poder simbólico,
imponiendo los grupos dominantes los significados
acordes con sus intereses para construir representaciones de la realidad coherentes con su posición de
dominio, ¿no es “el lugar de la basura”, patria de la gente inmunda, un espacio
propicio al pensar resistente y a la ·denuncia escatológica” –desde la
reivindicación del “divino agujerito”- del imaginario
de esta opresión de lo límpido?. Y,
¿cómo socializar, cuando la “funesta manía de pensar” tanto
estorba, ese hálito de cuestionamiento resistente capaz de leer el mundo más allá de los imaginarios
hegemónicos de lo establecido, si
no es desde el espacio olvidado de la intimidad serena, el retrete?... ¿Más (y más cómodos) retretes, en fin, para más (y
mejores) pensamientos resistentes y rebeldes?.
Dice un tópico que «somos lo que comemos», pero aceptarlo daría mayor propiedad al
«somos lo que cagamos»… Así lo veía ya el viejo relato nahua de Matlapa (San Luis Potosí): «Antes, la humanidad vivía triste,
La gente de este mundo tenía tamales, tenía atole; pero ni comía ni
bebía. Todos se conformaban con oler la
comida. No podían tragarla, porque no había forma de echarla fuera. Llegó el
dios del Maíz adonde vivían nuestros antepasados y les hizo su agujerito. Desde
entonces somos felices, porque ya podemos comer
tamales y atole.»…
Así que, ante un poder (mundano) que se manifiesta aquí y hora, primero y ante
todo, como poder simbólico,
imponiendo los grupos dominantes los significados
acordes con sus intereses para construir representaciones de la realidad coherentes con su posición de
dominio, ¿no es “el lugar de la basura”, patria de la gente inmunda, un espacio
propicio al pensar resistente y a la ·denuncia escatológica” –desde la
reivindicación del “divino agujerito”- del imaginario
de esta opresión de lo límpido?. Y,
¿cómo socializar, cuando la “funesta manía de pensar” tanto
estorba, ese hálito de cuestionamiento resistente capaz de leer el mundo más allá de los imaginarios
hegemónicos de lo establecido, si
no es desde el espacio olvidado de la intimidad serena, el retrete?... ¿Más (y más cómodos) retretes, en fin, para más (y
mejores) pensamientos resistentes y rebeldes?.

Todo ello será
desarrollado, en sus aspectos conceptuales básicos y ejemplos problemáticos, por
el propio coordinador del Foro, José Ignacio Fernández del Castro
(Profesor de Filosofía de Secundaria). Como siempre, se facilitará a las
personas participantes documentación sobre el tema abordado (incluyendo el
guión de la sesión, recomendaciones bibliográficas y cinematográficas, e
informaciones de interés), en un dossier elaborado por el coordinador del
Foro. Tras su intervención (e, incluso, durante la misma) habrá un debate
general entre todas las personas presentes. La sesión (que se celebra en relación
con los Días Mundiales
de la Filosofía –tercer jueves, 16, de Noviembre- y del Retrete -19 de
Noviembre-) tendrá lugar en el Aula 3 de la Segunda Planta,
con asistencia libre.
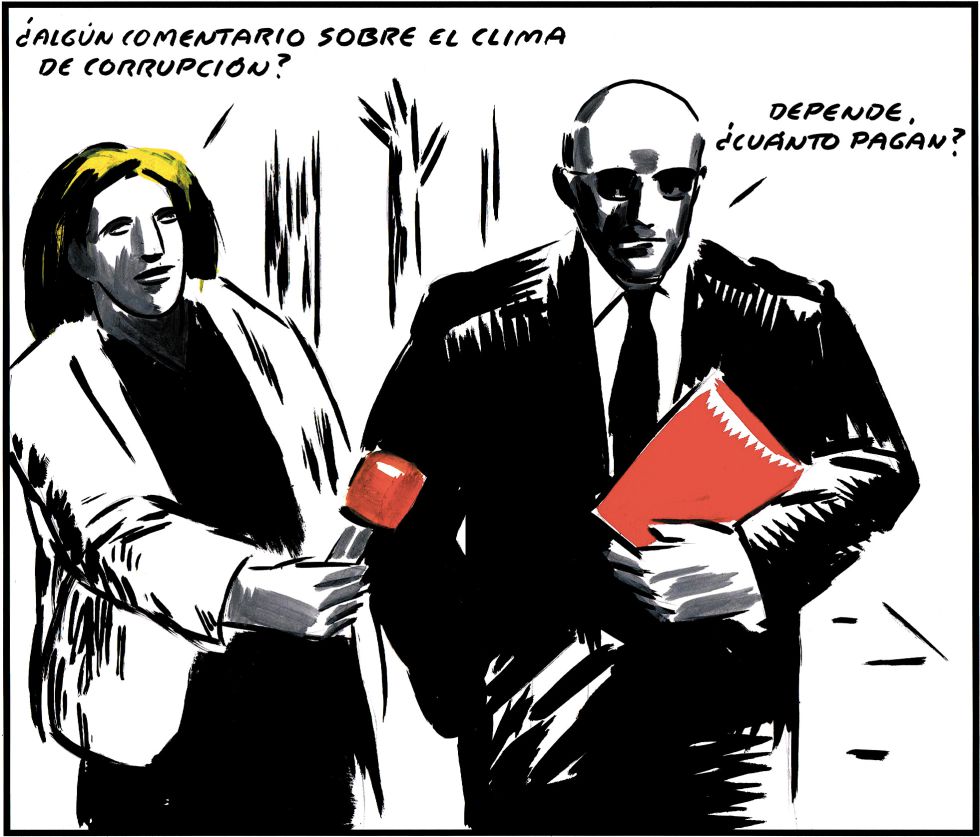
 Y es que el discurso de los ajustes
urgentes e imprescindibles deriva prácticas, cuanto menos paradójicas:
mientras los causantes y propagadores del crack
financiero reciben cuantiosas subvenciones de dinero público para “salvar
sus entidades” (que les permiten cobrar sueldos y primas astronómicos), la ciudadanía de a pie es vapuleada por el desempleo, las congelaciones y reducciones salariales, la precarización laboral, la desregulación
de la jornada, los avisos de desahucio,
el incremento de impuestos para la rentas
del trabajo y la constante amenaza de
ocaso del débil y menoscabado bienestar público... La “refundación del capitalismo” de la que todos los paladines del orden (bipartidista) establecido (de
Sarkozy a Zapatero) hablaban al principio de la crisis, parece haber consistido simplemente en dejarlo campar a sus
anchas, en la completa e incondicional rendición
de lo político (los intereses públicos,
el cuidado del bien común) a lo económico (los intereses privados, la multiplicación del beneficio particular
a costa de lo que sea). Con ello, la crisis
económica va convirtiéndose (más allá de los menores o mayores repuntes) en
una verdadera crisis social en la que,
además de la división del planeta en Norte
(países económicamente desarrollados y subdesarrollantes) y Sur (países económicamente subdesarrollados
y desarrollantes), va extendiéndose en el propio mundo rico una inmensa bolsa de pobreza (eso que
eufemísticamente llamamos “cuarto mundo”)
que ya sólo puede sobrevivir de la limosna
pública (esos 400 euros mensuales que reciben las personas paradas cuyas
unidades familiares se han quedado ya sin ingreso alguno) o privada (comiendo en las Cocinas
Económicas o recibiendo asistencia del Banco de Alimentos, vistiéndose en los
roperos de Cáritas, durmiendo en los albergues para transeuntes,...). A su
lado, el patrimonio de apenas una docena de las mayores fortunas de España
bastaría para financiar todos los recortes que el gobierno ha hecho en los años
más crudos de la crisis...
Y es que el discurso de los ajustes
urgentes e imprescindibles deriva prácticas, cuanto menos paradójicas:
mientras los causantes y propagadores del crack
financiero reciben cuantiosas subvenciones de dinero público para “salvar
sus entidades” (que les permiten cobrar sueldos y primas astronómicos), la ciudadanía de a pie es vapuleada por el desempleo, las congelaciones y reducciones salariales, la precarización laboral, la desregulación
de la jornada, los avisos de desahucio,
el incremento de impuestos para la rentas
del trabajo y la constante amenaza de
ocaso del débil y menoscabado bienestar público... La “refundación del capitalismo” de la que todos los paladines del orden (bipartidista) establecido (de
Sarkozy a Zapatero) hablaban al principio de la crisis, parece haber consistido simplemente en dejarlo campar a sus
anchas, en la completa e incondicional rendición
de lo político (los intereses públicos,
el cuidado del bien común) a lo económico (los intereses privados, la multiplicación del beneficio particular
a costa de lo que sea). Con ello, la crisis
económica va convirtiéndose (más allá de los menores o mayores repuntes) en
una verdadera crisis social en la que,
además de la división del planeta en Norte
(países económicamente desarrollados y subdesarrollantes) y Sur (países económicamente subdesarrollados
y desarrollantes), va extendiéndose en el propio mundo rico una inmensa bolsa de pobreza (eso que
eufemísticamente llamamos “cuarto mundo”)
que ya sólo puede sobrevivir de la limosna
pública (esos 400 euros mensuales que reciben las personas paradas cuyas
unidades familiares se han quedado ya sin ingreso alguno) o privada (comiendo en las Cocinas
Económicas o recibiendo asistencia del Banco de Alimentos, vistiéndose en los
roperos de Cáritas, durmiendo en los albergues para transeuntes,...). A su
lado, el patrimonio de apenas una docena de las mayores fortunas de España
bastaría para financiar todos los recortes que el gobierno ha hecho en los años
más crudos de la crisis...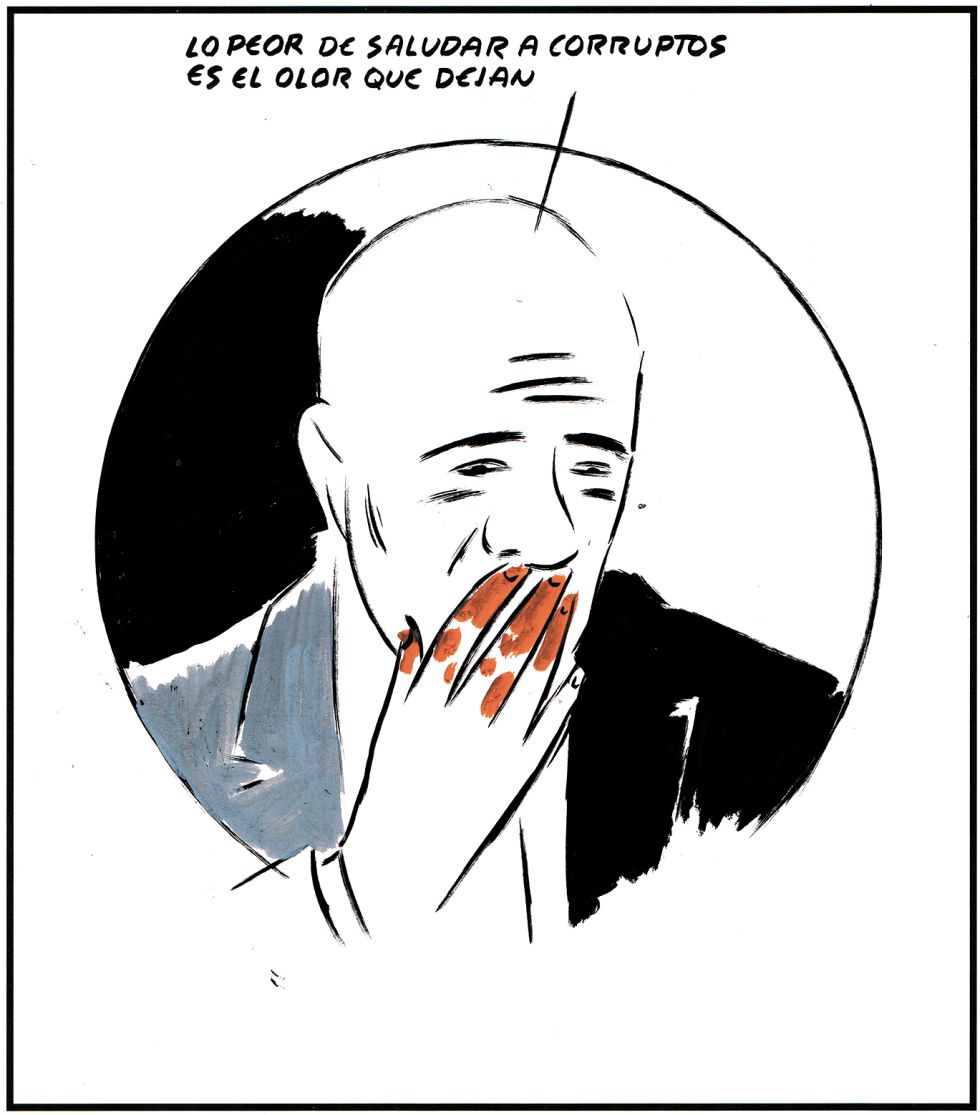 Y
es que las políticas neoliberales de
ajuste se imponen en todo el viejo
mundo económicamente desarrollado, mientras asistimos a la emergencia económica de los países que,
precisamente, han abandonado tales políticas… Porque, digámoslo ya, los recortes drásticos del sector público,
en realidad, se transforman rápidamente en disolución de derechos básicos como el acceso
a la salud (ya con una disminución de
la esperanza de vida en España, para contento del FMI, por primera vez en
décadas), a la educación (ya con
miles de personas excluídas de un sistema educativo en deterioro, por falta de
apoyos o de recursos a partir de recortes en dotaciones y becas), a la protección de la dependencia (ya
casi paralizada por la drástica reducción de recursos), a la vivienda (ya con cientos de miles de familias desahuciadas por
unos bancos sostenidos con dinero público), al
trabajo (ya con un proceso de precarización galopante que convierte el
empleo digno en un artículo de lujo)... Y, en definitiva, en una privatización de los derechos (el que
quiera salud, educación, pensiones o atención a sus dependencias que se lo
compre en los mercados correspondientes,... si es que puede) que supone un
proceso planificado de precarización de
la vida para la inmensa mayoría de la población (abocada a la caridad cuando no puede acceder a esos
mercados)... ¿Es aún posible, aquí y ahora, y contando con la indefensión aprendida por la ciudadanía del presente, mantener un
mínimo de cohesión social?... ¿Es, en
suma, posible hablar siquiera de paz
social en medio de esta opresión
globalizada que dinamita cualquier atisbo
de bienestar universal?.
Y
es que las políticas neoliberales de
ajuste se imponen en todo el viejo
mundo económicamente desarrollado, mientras asistimos a la emergencia económica de los países que,
precisamente, han abandonado tales políticas… Porque, digámoslo ya, los recortes drásticos del sector público,
en realidad, se transforman rápidamente en disolución de derechos básicos como el acceso
a la salud (ya con una disminución de
la esperanza de vida en España, para contento del FMI, por primera vez en
décadas), a la educación (ya con
miles de personas excluídas de un sistema educativo en deterioro, por falta de
apoyos o de recursos a partir de recortes en dotaciones y becas), a la protección de la dependencia (ya
casi paralizada por la drástica reducción de recursos), a la vivienda (ya con cientos de miles de familias desahuciadas por
unos bancos sostenidos con dinero público), al
trabajo (ya con un proceso de precarización galopante que convierte el
empleo digno en un artículo de lujo)... Y, en definitiva, en una privatización de los derechos (el que
quiera salud, educación, pensiones o atención a sus dependencias que se lo
compre en los mercados correspondientes,... si es que puede) que supone un
proceso planificado de precarización de
la vida para la inmensa mayoría de la población (abocada a la caridad cuando no puede acceder a esos
mercados)... ¿Es aún posible, aquí y ahora, y contando con la indefensión aprendida por la ciudadanía del presente, mantener un
mínimo de cohesión social?... ¿Es, en
suma, posible hablar siquiera de paz
social en medio de esta opresión
globalizada que dinamita cualquier atisbo
de bienestar universal?. Son
interrogantes que se perfilan ante una ciudadanía
atónita, porque, vista a pie de calle, ¿qué democracia es ésta en la que los grandes especuladores son “premiados”
por los poderes públicos (cada día
con menos poder real) para compensar los descalabros de sus ambiciones con el
dinero de todos?, ¿qué democracia es ésta en la que el poder real va
ejerciéndose (cada día con menos tapujos) por los consejos de administración de
las grandes corporaciones económicas, totalmente ajenas a cualquier atisbo de
control popular?, ¿qué democracia es ésta en la que los beneficios acumulados
en los ciclos de bonanza económica revierten en los amos del mundo, mientras las menguas económicas de las crisis las
pagan sus nuevos esclavos (o sea,
todos)?, ¿qué democracia es ésta en la que la creciente desafección política (patente en la indiferencia política de la
juventud, en una abstención creciente y frecuentemente mayoritaria, en la
situación de la casta política como
tercer gran problema del país en las encuestas, etc.) no logra ni tan siquiera
obstaculizar un poco, o hacer que por lo menos se disimule, la obscena y
onerosa dramaturgia de unas instituciones
políticas obsoletas, nada representativas (salvo en el sentido más teatral
del término) y totalmente inútiles, que viven inmersas en un juego de apariencias al servicio directo
de los poderosos (a los que llaman,
eufemísticamente, mercados)?, ¿qué
democracia es ésta que hace de la corrupción
el combustible y el lubricante necesarios para que funcionen sus propios
motores y engranajes?... No es, por
supuesto, cuestión fácil responder a este tipo de preguntas; pero es un reto ineludible (aunque
la “intelectualidad integrada” lo eluda continuamente con actos de omisión
vergonzantes) para una filosofía política
del presente. ¿Se puede sostener un espectáculo
democrático vacío de poder como cortina de humo protectora del juego de
intereses de los verdaderos dueños del
mundo?... ¿Se debe aceptar, en suma, que “lo público” se vaya reduciendo cada vez más al sostenimiento de
unas élites políticas que, lejos de
representar al pueblo (o, tan siquiera, a sus votantes), actúan como casta que se autorreproduce al servicio del poder económico?.
Porque ésta, más que la meramente económica, es la verdadera corrupción de la democracia: el planteamiento
del sistema como un juego de alternancias
entre relatos (perfectamente compatibles, pero aparentemente
irreconciliables al manejar la exageración
de las diferencias en aras de la creación de una suerte de “antagonismo de los partidarios” como
patológico mecanismo de recucción de la
angustia social) sobre “el mejor de
los mundos posibles” por parte de una élites
políticas que sólo representan a los verdaderos poderes económicos (de los
que ejercen como más o menos disimulados testaferros), no a las bases de sus
partidos ni a sus votantes, mientras la gestión política es llevada a cabo por
un alto funcionariado independiente de cualquier control democrático.
Son
interrogantes que se perfilan ante una ciudadanía
atónita, porque, vista a pie de calle, ¿qué democracia es ésta en la que los grandes especuladores son “premiados”
por los poderes públicos (cada día
con menos poder real) para compensar los descalabros de sus ambiciones con el
dinero de todos?, ¿qué democracia es ésta en la que el poder real va
ejerciéndose (cada día con menos tapujos) por los consejos de administración de
las grandes corporaciones económicas, totalmente ajenas a cualquier atisbo de
control popular?, ¿qué democracia es ésta en la que los beneficios acumulados
en los ciclos de bonanza económica revierten en los amos del mundo, mientras las menguas económicas de las crisis las
pagan sus nuevos esclavos (o sea,
todos)?, ¿qué democracia es ésta en la que la creciente desafección política (patente en la indiferencia política de la
juventud, en una abstención creciente y frecuentemente mayoritaria, en la
situación de la casta política como
tercer gran problema del país en las encuestas, etc.) no logra ni tan siquiera
obstaculizar un poco, o hacer que por lo menos se disimule, la obscena y
onerosa dramaturgia de unas instituciones
políticas obsoletas, nada representativas (salvo en el sentido más teatral
del término) y totalmente inútiles, que viven inmersas en un juego de apariencias al servicio directo
de los poderosos (a los que llaman,
eufemísticamente, mercados)?, ¿qué
democracia es ésta que hace de la corrupción
el combustible y el lubricante necesarios para que funcionen sus propios
motores y engranajes?... No es, por
supuesto, cuestión fácil responder a este tipo de preguntas; pero es un reto ineludible (aunque
la “intelectualidad integrada” lo eluda continuamente con actos de omisión
vergonzantes) para una filosofía política
del presente. ¿Se puede sostener un espectáculo
democrático vacío de poder como cortina de humo protectora del juego de
intereses de los verdaderos dueños del
mundo?... ¿Se debe aceptar, en suma, que “lo público” se vaya reduciendo cada vez más al sostenimiento de
unas élites políticas que, lejos de
representar al pueblo (o, tan siquiera, a sus votantes), actúan como casta que se autorreproduce al servicio del poder económico?.
Porque ésta, más que la meramente económica, es la verdadera corrupción de la democracia: el planteamiento
del sistema como un juego de alternancias
entre relatos (perfectamente compatibles, pero aparentemente
irreconciliables al manejar la exageración
de las diferencias en aras de la creación de una suerte de “antagonismo de los partidarios” como
patológico mecanismo de recucción de la
angustia social) sobre “el mejor de
los mundos posibles” por parte de una élites
políticas que sólo representan a los verdaderos poderes económicos (de los
que ejercen como más o menos disimulados testaferros), no a las bases de sus
partidos ni a sus votantes, mientras la gestión política es llevada a cabo por
un alto funcionariado independiente de cualquier control democrático. Evidentemente
el movimiento de los indignados (según
el título que recibiera del librito-llamada, Indignez-vous! -¡Indignaos!-, de Stéphane Hessel de 2010) que,
especialmente en los años 2011 y 2012, mostró el hartazgo popular extendiéndose por las calles y plazas de todo el
mundo, desde el 15M y la ocupación de la madrileña Plaza de Sol (junto a las más emblemáticas de cientos de ciudades españolas)
hasta Occupy Wall Street, pasando por
las cuarenta mil personas que el 29 de mayo de 2011 llenaron con sus quejas
Evidentemente
el movimiento de los indignados (según
el título que recibiera del librito-llamada, Indignez-vous! -¡Indignaos!-, de Stéphane Hessel de 2010) que,
especialmente en los años 2011 y 2012, mostró el hartazgo popular extendiéndose por las calles y plazas de todo el
mundo, desde el 15M y la ocupación de la madrileña Plaza de Sol (junto a las más emblemáticas de cientos de ciudades españolas)
hasta Occupy Wall Street, pasando por
las cuarenta mil personas que el 29 de mayo de 2011 llenaron con sus quejas  Ahora
bien, ¿cómo pasar de ese grito sabiamente deslegitimador al combate directo del
modelo elitista que caracteriza las democracias parlamentarias (y bipartidistas)
existentes sin caer en sus vicios internos (burocratización de procesos
selectivos ajenos al debate político como medio para la consagración de castas al servicio de lobbies) y externos (representación real de los intereses de
esos grupos de presión con olvido de
la ciudadanía de a pie)?... ¿Cómo encontrar una “filosofía a pie de calle”
(reclamada en un sentido originario, por ejemplo, por Marina Garcés desde su Filosofía
inacabada, 2015, que va ya abriendo ya un camino -Fuera de clase: Textos de
filosofía de guerrilla, 2016, o Nueva ilustración radical,
2017- en su intento de recuperar Un mundo común, 2013) capaz de
alentar el debate público en ese combate
redemocratizador?... En esa apuesta parecían estar nuevos partidos que, con
buenas –sorprendentes, a veces- expectativas electorales, se encuadraron, de
algún modo, en este fenómeno crítico de la escena política (buscando formas
para resetear el sistema, que dirían
Joan Subirats y Fernando Vallespín –España/Reset: herramientas para un cambio de
sistema, 2015-, aún cuando las posibilidades de que desde las
instituciones se pueda articular cambio radical alguno sean mínimas, como
argumenta lúcidamente Slavoj Žižek –Acontecimiento, 2014-), como SYRIZA (Coalición de
Ahora
bien, ¿cómo pasar de ese grito sabiamente deslegitimador al combate directo del
modelo elitista que caracteriza las democracias parlamentarias (y bipartidistas)
existentes sin caer en sus vicios internos (burocratización de procesos
selectivos ajenos al debate político como medio para la consagración de castas al servicio de lobbies) y externos (representación real de los intereses de
esos grupos de presión con olvido de
la ciudadanía de a pie)?... ¿Cómo encontrar una “filosofía a pie de calle”
(reclamada en un sentido originario, por ejemplo, por Marina Garcés desde su Filosofía
inacabada, 2015, que va ya abriendo ya un camino -Fuera de clase: Textos de
filosofía de guerrilla, 2016, o Nueva ilustración radical,
2017- en su intento de recuperar Un mundo común, 2013) capaz de
alentar el debate público en ese combate
redemocratizador?... En esa apuesta parecían estar nuevos partidos que, con
buenas –sorprendentes, a veces- expectativas electorales, se encuadraron, de
algún modo, en este fenómeno crítico de la escena política (buscando formas
para resetear el sistema, que dirían
Joan Subirats y Fernando Vallespín –España/Reset: herramientas para un cambio de
sistema, 2015-, aún cuando las posibilidades de que desde las
instituciones se pueda articular cambio radical alguno sean mínimas, como
argumenta lúcidamente Slavoj Žižek –Acontecimiento, 2014-), como SYRIZA (Coalición de  Porque
esa es la gran cuestión a la hora de plantearse cómo pueda hoy, aquí y ahora,
el pensamiento crítico enfrentarse a
esas prácticas políticas corruptas legitimadas por el multiforme eco del discurso único de la democracia elitista?,
¿cómo traducir la desafección política
generalizada en impulso hacia otra concepción
de la gestión pública, hacia una participación efectiva, constante y
exigente de cada cual en lo que son asuntos de todos?... ¿Cómo renovar, en
suma, el anhelo que, en una situación similar (que culminó con la condena y
muerte de Sócrates), llevó precisamente al mismísimo Platón (según confiesa en
su Carta
VII,
325d: «Al ver esto y al ver a los
hombres que dirigían la política, cuanto más consideraba yo las leyes y las
costumbres, y más iba avanzando en edad, tanto más difícil me fue pareciendo
administrar bien los asuntos del Entado. (...) La legislación y la moralidad
estaban corrompidas hasta tal punto que yo, lleno de ardor al principio para
trabajar por el bien público, considerando esta situación y de qué manera iba
todo a la deriva, acabé por quedar aturdido. (...) Finalmente llegué a
comprender que todos los Estados actuales están mal gobernados, pues su
legislación es prácticamente incurable sin unir unos preparativos enérgicos a
unas circunstancias felices. Entonces me sentí
irresistiblemente movido a dedicarme a la verdadera filosofía, y a
proclamar que sólo con su luz se puede reconocer dónde está la justicia en la
vida pública y en la vida privada. Así, pues, no acabarán los males para el ser
humano hasta que llegue la raza de los auténticos y puros filósofos al poder,
hasta que los jefes de las ciudades, por una especial gracia de la divinidad,
no se pongan verdaderamente a filosofar.» ) a “fundar” la filosofía?.
Porque
esa es la gran cuestión a la hora de plantearse cómo pueda hoy, aquí y ahora,
el pensamiento crítico enfrentarse a
esas prácticas políticas corruptas legitimadas por el multiforme eco del discurso único de la democracia elitista?,
¿cómo traducir la desafección política
generalizada en impulso hacia otra concepción
de la gestión pública, hacia una participación efectiva, constante y
exigente de cada cual en lo que son asuntos de todos?... ¿Cómo renovar, en
suma, el anhelo que, en una situación similar (que culminó con la condena y
muerte de Sócrates), llevó precisamente al mismísimo Platón (según confiesa en
su Carta
VII,
325d: «Al ver esto y al ver a los
hombres que dirigían la política, cuanto más consideraba yo las leyes y las
costumbres, y más iba avanzando en edad, tanto más difícil me fue pareciendo
administrar bien los asuntos del Entado. (...) La legislación y la moralidad
estaban corrompidas hasta tal punto que yo, lleno de ardor al principio para
trabajar por el bien público, considerando esta situación y de qué manera iba
todo a la deriva, acabé por quedar aturdido. (...) Finalmente llegué a
comprender que todos los Estados actuales están mal gobernados, pues su
legislación es prácticamente incurable sin unir unos preparativos enérgicos a
unas circunstancias felices. Entonces me sentí
irresistiblemente movido a dedicarme a la verdadera filosofía, y a
proclamar que sólo con su luz se puede reconocer dónde está la justicia en la
vida pública y en la vida privada. Así, pues, no acabarán los males para el ser
humano hasta que llegue la raza de los auténticos y puros filósofos al poder,
hasta que los jefes de las ciudades, por una especial gracia de la divinidad,
no se pongan verdaderamente a filosofar.» ) a “fundar” la filosofía?.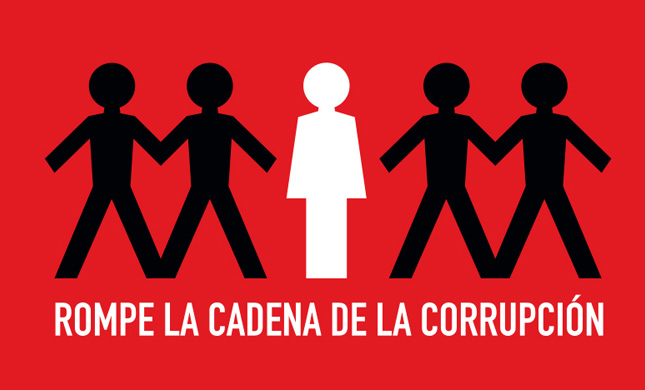 Todo ello será
desarrollado por el propio coordinador del Foro, José Ignacio Fernández del Castro, que, como siempre,
facilitará a las personas participantes un dossier con documentación
sobre el tema abordado (incluyendo el guión de la sesión, recomendaciones
bibliográficas y cinematográficas, e informaciones de interés). Tras su
intervención (e, incluso, durante la misma) habrá un debate general entre todas
las personas presentes. La sesión, qye se celebra en relación con el Día Internacional contra la Corrupción (9 de Diciembre), tendrá lugar en el Aula 3 de
Todo ello será
desarrollado por el propio coordinador del Foro, José Ignacio Fernández del Castro, que, como siempre,
facilitará a las personas participantes un dossier con documentación
sobre el tema abordado (incluyendo el guión de la sesión, recomendaciones
bibliográficas y cinematográficas, e informaciones de interés). Tras su
intervención (e, incluso, durante la misma) habrá un debate general entre todas
las personas presentes. La sesión, qye se celebra en relación con el Día Internacional contra la Corrupción (9 de Diciembre), tendrá lugar en el Aula 3 de